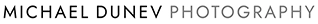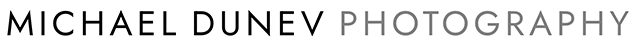EL CUENTO DEL PEZ

Al amanecer del duodécimo día levantamos las crestas gemelas de Mauna Loa y Mauna Kea brillando bajo un cielo despejado en el horizonte del sudoeste. Había sido una singladura enérgica desde que salimos de Sausalito, los alisios se mantuvieron a buen ritmo a popa del través, lo que nos permitió navegar durante días con solo el menor ajuste del spinnaker. La navegación había sido placentera, como era de esperar, y los tres habíamos guardado nuestros trajes de agua, contentos de finalmente estar en los límpidos trópicos después de tantos días de frío. Pero las constantes presiones bajo vela habían provocado una fractura preocupante en el codo de unión, la pieza giratoria que conecta la botavara con el mástil, y como una rotura total podría inutilizar la embarcación, era imprescindible repararla. Nos dirigimos a Hilo, con el objetivo de encontrar un soldador.
Tras amarrar en el muelle, seguimos las recomendaciones del capitán del puerto y nos adentramos en la ciudad para negociar con un herrero las reparaciones y reponer provisiones mientras recuperábamos nuestras piernas de tierra. Al cabo de unos días, con la pieza reparada colocada en el mástil, zarpamos al atardecer para explorar el sotavento de la isla, navegando a poca distancia de tierra. A nuestro estribor, la lava volcánicaque emanaba del Kilauea descendía lentamente en su camino al mar, iluminando la oscuridad con una nube silbante de vapor. Bajo las aguas cristalinas se la veía amontonada en el fondo, brillando en la oscuridad.
A primera hora de la mañana habíamos doblado la punta y en una brisa fresca navegábamos a lo largo de la costa sudeste de la Isla Grande. A doscientos metros a estribor, cientos de delfines giradores jugaban en la luz rasante. Como su nombre indica, saltaban de agua solos o en grupo, para girar rápidamente en el aire antes de volver a zambullirse en las profundidades. Su enorme número hizo hervir la superficie, y observamos asombrados durante horas, encantados por el espectáculo.
Esa tarde alcanzamos el extremo sur de la isla y perdimos nuestra brisa, procediendo hacia el norte a motor. La costa de Kona es empinada y ofrece pocos sitios donde fondear, por lo que con los últimos rayos de un sol mortecino entramos en la bahía de Kealakekua, una amplia ensenada respaldada por las escarpadas laderas de Mauna Loa, considerada el puerto sagrado de Lono, el Dios de fertilidad hawaiano. Se veía un pequeño pueblo de pescadores entre los árboles en el extremo sur y en el otro extremo estaba el monumento del capitán Cook, en el lugar donde, dos siglos antes, había sido asesinado por coléricos nativos. No había otros barcos en la bahía y dejamos caer el ancla a diez metros sobre un fondo arenoso, acomodándonos para pasar la noche.
Mientras me lavaba los dientes en cubierta a la mañana siguiente, vi pasar bajo la popa un grupo de delfines. Agarré mi gafas y aletas y me tiré al agua, esperando poder interactuar con ellos y cumplir un deseo que había tenido desde la infancia. Pero eran esquivos y se mantenían apartados, alejándose cada vez que me acercaba a menos de diez metros. Viéndolos desde la distancia, descubrí que se estaban alimentando, y era fascinante observarlos. La manada había acorralado un banco de peces pequeños que mantenían en estrecha formación con las burbujas exhaladas de sus espiráculos. En lo que aparentaba ser una especie de orden jerárquico, un solo delfín entraba a la vez en la vorágine de peces y se los engullía hasta saciarse, para luego retirarse a la periferia y dejar que otro entrara a comer.
Los animales más importantes parecían alimentarse primero, mientras que los delfines más jóvenes y menos importantes esperaban su turno. Quedé maravillado por la obvia inteligencia de estos animales, cuya precisión militar en la alimentación notoriamente les permitía pasar tanto tiempo en aparente recreo y diversión.
Finalmente, la manada rompió filas y se dirigió a aguas profundas. Yo regresé al barco para inflar el zódiac y montar el fueraborda, y me entretuve el resto de la mañana buceando en las aguas cristalinas cerca del monumento de Cook. Mis dos compañeros del barco habían invitado a unos amigos australianos que visitaban las islas para acompañarnos en un crucero de unos días y habían planeado reunirse con ellos en el aeropuerto de Kona. Acordamos en que los llevaría a tierra en el bote y volvería por ellos esa noche cuando hayan llegado sus amigos.
En el centro de la Bahía de Kealakekua hay un primitivo embarcadero, un pequeño muelle de hormigón donde los barcos cargan y descargan, y dirigí el zódiac hacia allí con mi tripulación a bordo, los dos ataviados con su mejor ropa de tierra. Parados en el muelle, una niña de siete u ocho años y su hermano de cuatro o cinco, vestidos con camisetas y pantalones cortos remendados, nos observaron aproximar con grave curiosidad. Al llegar al muelle, mis compañeros rápidamente saltaron y se fueron a buscar una cabina telefónica desde donde llamar a un taxi y yo solté amarras para regresar al barco. Cuando estaba poniendo el fueraborda en reversa, la niña llamó:—¡Señor! ¡Danos un paseo en tu bote! ¿Por favor?
Eran irresistiblemente adorables y yo, sin tener mucho que hacer el resto del día, pensé: Claro, ¿por qué no? Los dos niños treparon a bordo, acomodándose en el bote y nos dirigimos a dar un paseo por la bahía. Eran callados y respetuosos y no decían mucho.
En la distancia, cerca de donde se abre la bahía a las aguas profundas, observé algo raro. Varias aletas se veían mover lenta y erráticamente de una manera extraña. Parecía que varios peces podrían estar alimentándose de algún objeto flotante que ya por sí mismo, sería digno de un examen más detenido, pero era difícil distinguirlo desde donde estábamos.
—¿Qué os suponéis que es eso?—les pregunté a los niños.—¿Echamos un vistazo?
Silencio.
Al llegar al lugar, descubrimos que era un pez grande nadando boca arriba. Las aletas que habíamos visto de lejos eran la cola y las pectorales, la dorsal permanecía oculta bajo el agua. Parecía obvio que en algún momento de la noche había sido capturado por algún pescador y en la subsiguiente lucha se había liberado, sospecha confirmada por el sedal que le colgaba de la boca. Pero sus frenéticos descensos y subidas de las profundidades habían dejado inflada su vejiga natatoria y ahora nadaba invertido, incapaz de soltar el gas e enderezarse. Era solo cuestión de tiempo antes de que fuera devorado por depredadores.
Esto presentaba una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar. Un pez agotado, pero sano, no se podía dejar aquí a merced de los tiburones. Sorprendentemente, todavía estaba intacto, y si solo pudiera liberar su aire, estaría nadando felizmente en las profundidades. Teníamos poco tiempo antes de que se nos escapara esta oportunidad y todo lo que tenía que hacer era agarrar al pez por la cola y subirlo a bordo. El problema era su tamaño. Cuando acerqué el bote me di cuenta de que el maldito bicho era casi tan grande como el zódiac. No hay problema. Le agarré de la cola y procedí a tirar de él. A estas alturas, los niños habían perdido toda su timidez y gritaban como condenados, revolviéndose en pánico en su intento para alejarse del monstruoso pez.
—¡Callaos y ayudadme a tirar!—les ordené.
Obedientemente, se agarraron a lo que pudieron y entre los tres pudimos subirlo a bordo. Fuera de su elemento, el pez empezó a luchar, aleteando en el suelo y poniendo en peligro la estabilidad del bote. Ante el temor de que volcáramos, les dije a los niños que se sentaran sobre el pez para evitar que se moviera y que intentaran guardar silencio mientras yo iniciaba el regreso al muelle. Los pequeños obedientemente tomaron sus posiciones pero fueron incapaces de contener su emoción, gritando todo el camino.
Al acercarnos a la orilla observé a un enorme hawaiano parado en el muelle. Su rostro no solo revelaba su preocupación por los niños, sino también una franca hostilidad hacia mí, y comencé a preguntarme cómo podría explicar el aparente caos que debe haber alarmado a cualquiera que nos haya visto desde la costa. Los nativos hawaianos, especialmente los de la Isla Grande, no son conocidos por su afecto hacia los blancos, a quienes burlonamente llaman haoles. Una vez un reino orgulloso e independiente, doscientos años de colonización europea les había traído nada más que desgracias y muertes por parte de misioneros, balleneros y intereses coloniales en competencia. Además, las enfermedades a las que no tenían inmunidades han diezmado su forma de vida y su población. Aunque el porcentaje de la población nativa en la Isla Grande es relativamente alto encomparación con el resto del archipiélago, sigue siendo infinitamente pequeño. Los Kanaka Maoli (hawaianos nativos) representan menos del 0.5% de la población, la mayoría de los cuales vive de la pesca o ganadería. Así que fue con cierto temor que ralenticé el motor para acercarme al embarcadero.
Al tocar el muelle, los niños desembarcaron de un salto.
—¡Aloha, ‘bra’! ¡Mira lo que te hemos traído! ¡Esta es nuestra contribución a la comunidad!—exclamé con mi mejor sonrisa.
La cara del hombre se enterneció al responder.—¡Te has pescado un ulua!
Aunque ya había cesado su lucha, el pescado era tan grande que apenas podía moverlo. El hawaiano entró tranquilamente en el bote y lo levantó con una mano, sosteniéndolo bajo su barbilla.
—Lástima que llegues tan tarde. ¡Podríamos haberlo agregado al pozo de cocción de nuestro lu’au! Acompáñame y tómate una cerveza—dijo, sosteniendo a la bestia que le colgaba de la barbilla a los pies.
Amarré y lo seguí hasta un bosque donde un grupo de hombres y mujeres se encontraban reunidos bebiendo cerveza alrededor del imu, un fuego a cielo abierto cubierto de piedras y hojas de plátano y coco debajo del cual un cerdo asaba lentamente. Estaba claro que llevaban horas allí; la fiesta estaba en pleno apogeo y el olor a cannabis impregnaba el aire. Se repartió más cerveza y me ofrecieron unos deliciosos pupus que tenían en tápers. El gigante hawaiano colocó el pescado sobre una enorme mesa de picnic y en pocos minutos lo había destripado, cortando los enormes trozos de carne en cubitos y filetes.
—No podemos abrir el imu o echaremos a perder el cerdo, pero podemoshacer un gran sashimi y quedarán restos para toda la aldea—dijo.
Llenando una olla grande con los cubos del ulua, agregó salsa de soja y wasabi, dejando marinar toda la mezcla.
—Estará listo en unos minutos, verás lo bueno que es—dijo con un guiño. Envolvió cuidadosamente los filetes en hojas de plátano y los colocó en bolsas de plástico.
—Llévate unos cuantos al barco. ¡Hay para todos!
Había acabado mi primera cerveza y tomado algunas pitadas del porro en circulación y gozaba de esa sensación cálida y acogedora de estar entre amigos. Esta reunión, y el festín que estos simples pescadores compartían conmigo confirmaron todas las historias que había escuchado sobre la hospitalidad polinesia y sentí que era una bien merecida recompensa por las dificultades sufridas al cruzar el Océano Pacífico en un pequeño barco. Entre ellos hablaban hawaiano, que no podía entender, pero su inglés pidgin era casi tan incomprensible. No importaba: bajo el cálido manto de la hermandad, cerveza y hierba, entendía todo lo que necesitaba saber.
Después de unos minutos, el hawaiano sacó unos cuantos cubitos de pescado y me los presentó en una hoja de plátano, diciendo:
—Prueba esto. A ver si te gusta.
Probar ese primer trozo de sashimi fue como estar en el cielo. Rara vez había probado algo mejor. Esto es vida, pensé: un pescado recién capturado, compartido con hawaianos nativos en una isla tropical, rodeado de amistad y buen humor. Mejor imposible.
De repente me acordé.
La ciguatera es una toxina que se encuentra en peces de aguas tropicales y subtropicales, que se amplifica a lo largo de la cadena alimenticia a medida que los peces más grandes se alimentan de los más pequeños. Es inodoro e insípido y no se puede eliminar con la cocción, y sus síntomas incluyen envenenamiento gastrointestinal, trastornos neurológicos, parálisis y, en ocasiones, incluso la muerte. Cuanto más grande es el pez, mayor es la concentración de la toxina, y me interesé por descubrir cómo los pescadores nativos de Hawai habían aprendido a distinguir los peces sanos de los enfermos. Seguramente, los siglos de vida de los océanos les habían dado a los polinesios un conocimiento profundo de los peligros del mar y estaba ansioso por aprender de ellos.
—Dime, ¿cómo puedes saber si el pescado tiene ciguatera?—murmuré mientras masticaba otro pedazo de sashimi. —¿Hay alguna prueba en particular con la que se puede determinar si es seguro comerlo? ¿Alguna forma de saberlo?
—Oh, eso es muy sencillo, ‘bra’. Mira a tu alrededor. ¿Ves a alguien más comiendo? Simplemente esperamos veinte minutos y, si no te pasa nada, sabremos que es seguro comerlo y nos pondremos todos a comer.
Esos antiguos polinesios sí que sabían cosas.
Texto por Michael Dunev, 2017