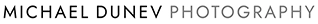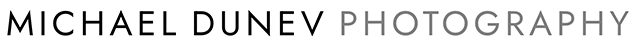Durante la cena de la otra noche, me preguntaron por enésima vez: ¿qué nos había traído a esta parte del mundo, aislados como estábamos, en un pequeño pueblo donde nadie nos conocía? ¿Qué fue lo que impulsó nuestra decisión de mudarnos aquí? Hice una pausa y reflexioné que solo podría haber sido un ataque de locura temporal. Una de esas decisiones espontáneas que te afectan por el resto de tu vida y terminas preguntándote cómo comenzó todo. Mi esposa y yo íbamos en el coche, bordeando el tráfico bajo el paso elevado de la autopista, con la intención de asistir a la inauguración de una exposición de arte en la Península, buscando la vía de acceso a la autopista. En lo alto, atornillado al paso elevado, se veía un letrero: Refugio Animal, con una flecha apuntando hacia la izquierda.
—¡Vamos a echar un vistazo! —sugerí, recordando a todos los perros que había tenido desde la infancia, pensando en algunos de mis amigos más queridos.
—Pero, ¿qué hay de …? —preguntó mi esposa.
—¡No hay problema! Es solo entrar, echar un vistazo y seguimos nuestro camino. Sólo tomará un minuto —le contesté, girando a la izquierda. Aparcamos y entramos en el refugio, donde nos llevaron a una gran habitación diáfana, llena de jaulas, todas con perros de todos los tamaños y formas, cada uno haciendo todo lo posible por impresionar.
—¡Elígeme! —dijo uno.
—No,—dijo otro. —¡A mí! —saltando extático.
Nos fijamos en cachorros y viejos chuchos callejeros, abrumados por la elección en oferta hasta que, en el rostro sonriente de cachorro mezcla de pastor alemán, notamos una reluciente hilera de dientes que nos robó el corazón.
—Mira, ¡ese perro sonríe! ¡Este es! —exclamé con entusiasmo. —¡Los perros sonrientes son raros y este será un campeón!
De regreso al mostrador le dije a la señora que habíamos encontrado a nuestro perro. Ella estaba encantada, y nos entregó los papeles de adopción y nos acompañó al coche, entregándonos una correa de cortesía. Acomodándose en el asiento trasero, el perro parecía contento de haber salido de su jaula. Sin embargo, a las pocas manzanas noté que su pelaje color canela contrastaba con el interior negro del coche y el asiento trasero estaba ahora enmarañado con el pelo del perro.
—Tal vez deberíamos considerar comprar un auto con un interior marrón claro —reflexioné.
Mi perpleja esposa permaneció sentada en silencio, lo cual interpreté como una aquiescencia, y conduje hacia casa, pensando en nuestro próximo coche. Tras gastar cientos de dólares en tazones, comida para perros, un nuevo collar con su correa, golosinas y juguetes, llegamos a la entrada de la casa. Le puse la correa y entramos
—Bienvenido, chico! ¡Aquí tienes tu nuevo hogar! —dije.
Sin saber cuándo había sido la última vez que pudo hacer sus necesidades, decidí llevarlo a pasear por el vecindario. Siempre he pensado que los collares y las correas eran símbolos de la esclavitud y dudaba que un perro que valiera la pena apreciara tener que usarlas. Así que una vez cruzada la calle, lo solté, esperando que no huyera. Me complació ver que corría unos metros por delante y luego se detenía para comprobar que seguía detrás antes de continuar. ¡Este tipo ya se sentía parte de la familia! Me estaba guiando en un viaje de descubrimiento que yo estaba feliz en seguir. En ese momento su nombre se me cruzó por la mente como un letrero de neón: Pilot. Quizás había sido inconscientemente influenciado por la novela de Brontë, pero este perro era un líder y ese sería su nombre.
Durante las siguientes semanas y meses nos concentramos en su entrenamiento, conociéndonos mejor. Pronto quedó claro que Pilot era excepcionalmente inteligente. No solo aprendió a obedecer órdenes de voz como sentarse, venir a tacón, quedarse quieto, girar y otros tras solo unos pocos intentos, sino que también respondía a señales de mano. Cada mañana, iba al trabajo una o dos horas después de la hora punta, cruzando el puente Golden Gate a la ciudad de San Francisco, donde tenía mi despacho, y él me solía acompañar, pasando el día conmigo.
Pero Pilot vino con un problema. Conocido eufemísticamente como ‘ansiedad por separación’, su comportamiento cambió dramáticamente cuando se le dejaba solo a su suerte. No era ansiedad, ¡era venganza! La primera vez que lo dejamos en casa volvimos para encontrar las cortinas romanas del salón reconfiguradas en tiras. Un hermoso jersey de cachemira que había recibido de mi esposa para mi cumpleaños yacía en pedazos, arrastrado hasta la puerta desde mi armario.
Esto sencillamente no podría ser. Necesitábamos una estrategia. Mi esposa se estaba volviendo ansiosa y llamó a psiquiatras de perros (esto es el condado de Marin, recuerden), todos los cuales tenían ideas fantásticas para curar al perro de su comportamiento. Aunque costoso, estaba dispuesta a pagar cualquier precio siempre que el perro dejara de destruir cosas. En su primer encuentro con el psiquiatra, le dijeron que dejara el animal en casa. Trabajarían con ella primero. Regresó a casa y me contó que necesitaba ser más asertiva. Si ella no podía ser el perro Alfa, al menos debería intentar ser la Beta. ¡Pero omega! Eso sí que no era bueno.
Necesitaba ganarse el respeto del perro.
—¡No te preocupes! Solo son dolores de crecimiento. Ya lo verás, en poco tiempo estará perfecto —le aseguré mientras nos preparábamos para dejarlo solo por segunda vez. —Esta vez le pondremos en el balcón delantero, donde podrá ver toda la actividad de la calle. ¡Estará bien!
Al regresar un par de horas más tarde, encontramos el balcón de madera desmenuzado, la huellas de sus dientes adornaban toda la estructura.
—Debió haber tenido hambre—, murmuré mientras barría los escombros.
A mi mujer no le hizo gracia alguna. Afortunadamente, no le había contado del caso de la semana anterior cuando, habiendo parando en una tienda de mascotas para comprarle golosinas, dejé a Pilot brevemente en el coche. Al regresar unos minutos después encontré el panel de la puerta del lado del pasajero completamente destruido. Pasé la mañana llamando por teléfono a desguaces hasta encontrar una pieza de repuesto, que pude instalar a escondidas esa misma tarde.
La siguiente vez que lo dejamos solo, teníamos que ir a una boda y sería una ausencia mucho más prolongada. Ya era consciente del daño que podía hacer, así que decidí que esta vez lo encerraríamos en el garaje. Sacaríamos los autos y lo ataríamos a un poste central, uno que sostenía la casa. Como estaba hecho de madera, pensé que podría masticarlo y temí que regresaríamos a una casa derrumbada sobre sí misma, así que fui a una tienda de bricolaje y compré algo de chapa y cadena. Atornillando la lámina de metal al poste central como una vaina, aseguré la cadena y até al perro al poste. ¡Ajá! ¿Qué daño puede hacer ahora?
A nuestro regreso, varias horas después, abrimos la puerta del garaje para encontrar a Pilot, encadenado al puesto, con su sonrisa más cautivadora. La casa estaba intacta, aunque no el resto de las cosas en el garaje. El negocio de mi esposa requería que ella guardara los archivos fiscales de sus clientes durante el número de años requeridos por el estatuto de limitaciones y los había apilado cuidadosamente contra las paredes. La cadena de Pilot, al ser unos cuantos eslabones demasiado larga, le había permitido el acceso, y esparcidos por el suelo encontramos miles de pedacitos de papel, despedazados de las cajas que yacían sueltas alrededor. Me tomó mis esfuerzos más persuasivos para evitar que ella lo matara.
Una amiga nuestra era experta. Aunque su experiencia era con gatos, proclamó que el perro simplemente necesitaba ‘entrenamiento con jaula’, otro eufemismo, este para encerrarlo en una jaula. Para entonces, había destruido el otro panel de la puerta del coche, el techo, el asiento trasero de nuestro otro automóvil (dos veces), y estábamos desesperados por cualquier consejo. Nos prestó una jaula de acero con barras, lo suficientemente grande para que el perro se pueda mover cómodamente, asegurándonos que después de unas cuantas veces en la jaula, se acostumbraría a ella y perdería esos malos hábitos. La monté sobre una alfombra en el medio baño que estaba al lado del salón, colocando en ella su cama, sus golosinas y varios juguetes. Metí al perro en la jaula y cerré la puerta.
—¡Ya está! ¡A ver si se sale de esta! —le comenté a mi esposa camino al restaurante.
Comimos con el corazón en ascuas, inquietos. ¿Estará bien? ¿Qué puede hacer? Saltándonos el café, corrimos de regreso a la casa para encontrar a Pilot todavía en su jaula. ¡Después de todo, estaba hecha de acero! Pero en su empeño por salir, el pobre había doblado las barras y en el esfuerzo su nariz se le había hinchado como una bombilla. La alfombra que había colocado debajo ahora estaba adentro, dispersa en pedacitos del tamaño de un sello por el suelo de la jaula.
—¡Pobre chico! —le dije, abriéndole la puerta para salir. Esto no iba a solucionar el problema. Tendríamos que confiar en él, y si eso significaba volver a decorar con más frecuencia, que así sea.
Era dulce y generoso por naturaleza. Traía sus juguetes y los colocaba, uno por uno, en el regazo de nuestros invitados y le gustaba compartir sus golosinas con los perros visitantes. Sin embargo, de vez en cuando nos dio motivos de preocupación. Una joven en patines que había pasado demasiado cerca de nuestra puerta de entrada fue recompensada con un pellizco en el trasero por el que tuvimos que responder a su madre furiosa. Otro vecino amenazó con demandarnos, argumentando que Pilot había “arruinado” a su perra en celo, que ahora, para preservar sus papeles, necesitaba un aborto. Luego estaba el caso del repartidor en el trabajo. Y el del cartero de casa, que llamó una mañana, mostrándome una marca en el brazo y exigiendo una compensación de $ 200 por ‘dolor y sufrimiento’. A mí me pareció un rasguño, muy probablemente hecho por la pata al querer jugar desde su ‘oficina’ en el Jeep estacionado en el garaje, en cuya parte trasera le gustaba pasar ratos encadenado. El cartero no tenía por qué entrar en el garaje, pero, nunca mejor dicho, decidí pagar y ‘dejar dormir a los perros’.
El segundo cartero que insistió que Pilot lo había mordido amenazó con demandar. Lo pusimos en contacto con la compañía de seguros que le pagó, aunque mi esposa se vio ocupada durante semanas apagando incendios después de que nos advirtieron que pensaban cancelar nuestra póliza. No quería ningún problema de la Oficina de Correos, pero era obvio que estos chanchullos no eran más que una extorsión. Hace varios meses, quería enviar una caja de vino a un amigo en Alemania. Al entrar en correos con mi caja, le pregunté a la joven empleada china,
—¿Cuánto cuesta enviar esta caja a Alemania?
—Qa? ¡Aramañi! ¿Para qué? —preguntó ella.
—¡Correo aéreo a Alemania! ¿Cuánto cuesta enviar esta caja? —repetí.
—¿Qué quelel, hah? Quelel serros, ¿eh?
Extendí mis brazos como las alas de un avión e imité un vuelo transoceánico.
—¡Europa! ¡Muy lejos! ¡Ruun ruun ruun! ¿Cuánto? —dije, frotando el pulgar y el índice, el código internacional para el dinero. No había manera de comunicarme con ella. La docena de empleados de la oficina de correos eran todos chinos, supuestos familiares, y ni uno solo hablaba suficiente inglés para comprender mi consulta.
—Quiero hablar con tu jefe. ¿Dónde está el jefe? —le pregunté.
Me indicó una puerta al fondo, tras la cual encontré a una mujer huraña, escondida detrás de pilas de archivos que se negó rotundamente a ayudarme.
Así que, tras recibir la visita del extorsionista, inmediatamente llamé a la Jefa para informarle que bajo ninguna circunstancia debería acercarse a nuestra casa el cartero. De aquí en adelante, todas las entregas de correo deberían ir a nuestro apartado de Correos o a nuestro buzón, el cual reposicionaría ese mismo día en el césped frente a la propia Oficina de Correos, eliminando cualquier necesidad para que el cartero tenga que desplazarse a nuestra casa. En los Estados Unidos, los buzones de correo son cajas semicilíndricas atornilladas a un poste clavado en el suelo, y no sería un ningún problema simplemente levantarlo y moverlo a su nuevo lugar frente a la Oficina de Correos.
—¡Ese buzón es propiedad de la Oficina de Correos de los Estados Unidos y si lo mueve, tendré a la policía en la puerta de su casa antes de que pueda decir hola! —respondió con inimitable encanto.
Arranqué el buzón de su sitio y lo replanté cien metros más abajo en la misma calle, para que el cartero no tuviera que acercarse a nuestra casa. Era divertido verle hacer sus entregas a partir de entonces. Para entrar con su coche en el círculo donde estaba nuestra casa primero retrocedía hasta la casa del vecino de la derecha, depositaba su correo y salía otra vez a la calle. Luego volvía a entrar desde el otro lado, accediendo al buzón del vecino de la izquierda para luego salir nuevamente en marcha atrás y así evitar por completo tener que pasar por nuestra casa, que quedaba entre las dos.
Estos habían sido simples dolores de crecimiento. Por supuesto, había tomado tiempo para adaptarse, pero a estas alturas, Pilot era un miembro de la familia completamente integrado y ya no tenía la disposición de destruir todo cuando se lo dejaba solo. Disfrutábamos haciendo cosas juntos y era un compañero formidable en el velero, un gran nadador, le encantaba ir con nosotros de campamento, los paseos por la ciudad. . . Sin embargo, las despedidas nocturnas de nuestros invitados de la cena tenían que ser vigiladas cuidadosamente, ya que Pilot tenía una notable habilidad para encontrar mofetas, y lo habían rociado tantas veces que solo pude concluir que era un olor que le gustaba, como una insignia de honor. La cantidad de baños de medianoche que tuvimos que darle fueron simplemente demasiados para contarlos.
Su agudo sentido del olfato y el placer con que disfrutaba buscar una pelota de tenis incluso nos hicieron ganar dinero. Una noche, me encontraba sentado con unos amigos tomando cervezas en el porche trasero de un vecino. Uno de ellos llevaba media hora lanzando la pelota hacia la profunda hiedra detrás de la casa, que Pilot incansablemente recuperaba para dejarla obedientemente a sus pies.
—Te apuesto a que le gano —se jactó. —Tiraré la pelota, y si no la devuelve en 20 minutos, me pagas cincuenta pavos. ¿Apuestas?
Acepté la apuesta y lanzó la pelota con toda su fuerza, enviándola en un alto voleo hasta que desapareció en la oscuridad. Empezamos a comer, Pilot escarbando metódicamente en la hiedra de un lado a otro de la ladera, mientras el tipo miraba fijamente su reloj.
—¡Le voy a ganar! —alardeó.
Diez minutos más tarde, Pilot depositó la pelota a sus pies y a regañadientes, sacó el tipo su billetera.
Un domingo me levanté temprano y saqué a Pilot para hacer sus necesidades. Me había acostumbrado a estas caminatas matutinas y disfrutaba de la paz y la tranquilidad del vecindario a esa hora de la mañana. Regresando a casa, al cruzar la calle noté un coche patrulla de policía estacionado en frente.
—¡Bonito perro! ¿Es suyo? —preguntó.
—Sí, lo es, gracias —le contesté.
—¿Sabe que está prohibido llevar un perro sin correa en esta ciudad?
—Pues no, no lo sabía, oficial. ¡De verdad!—, le respondí, llamando a Pilot, que estaba absorto, olfateando en los arbustos.
—Pues lo es. Pero esta vez solo le voy a dar una advertencia. No me deje encontrarle con el perro suelto de nuevo. ¡La próxima vez, tendré que multarle!
—¡Gracias, oficial, que tenga un buen día! —pronuncié, dirigiéndome hacia mi casa.
—No tan rápido! Tengo que escribir la advertencia, así que, por favor, deme un minuto —dijo, sacando su bloc de apuntes.
Tengo que confesar que no suelo estar en mi mejor momento a primera hora de la mañana, no tan perspicaz como me gustaría, así que cuando el oficial me pidió la documentación, no queriendo que esto quedara en mi expediente, le respondí que no llevaba conmigo la billetera. Sacó el bolígrafo y abrió el cuaderno.
—¿Cuál es su nombre, señor? —preguntó.
Frente a mí, a la altura de los ojos, tenía una placa de identificación que leía ‘J. Stenger’, y yo respondí —¡Stengel!
—Muy bien. ¿Nombre de pila?
—¡George! ¡George Stengel!
—¿Y cómo se llama su perro?
—¿Mi perro? Él es eh, Farol! ¡Eso es, Farol!
—¡Bonito nombre! Muy bien, señor Stengel. ¿Cuánto mide?
—Uno sesenta y cinco —respondí, quitándome veinte centímetros de altura.
—¿Peso?
—Cerca de 130 kilos, diría yo.
—¿Dirección?
Algunos amigos míos acababan de vender su casa en la colina de atrás, y sabía que estaba vacía, así que respondí: —¡55 Marin! —citando su dirección.
—Sólo un minuto, señor —dijo, introduciéndose en el coche patrulla. Al cabo de unos minutos, salió y comentó que no tenían registros de mí en el archivo en esta dirección.
—¿No tiene carnet de conducir? preguntó.
—No, no, lo siento.
—¿No tiene coche?.
—No conduzco. Demasiado caro —contesté.
—Muy bien, señor. ¡Por favor, firme aquí y que tenga un buen día!
Garabateé ‘G Stengel’ en el papel y lo vi alejarse. Al entrar en la casa, me encontré con mi esposa que bajaba a desayunar.
—¡No te vas a creer lo que me acaba de pasar!—explicando riendo que acababa de recibir una advertencia de la policía por haber llevado a Pilot sin correa.
—¡Cuántas veces te he dicho que están en serio cuando dicen que van a multar a los dueños de perros sueltos! —respondió, exasperada.
—¡No te preocupes! —sonreí. —¡Le di un nombre equivocado! —Luego le describí todo el encuentro con la ley, paso por paso.
—¡Estás loco! —dijo. —¿No sabes que es contra la ley mentir a la policía? ¿Que podrías meterte en serios problemas por eso?
—Relájate, es solo una advertencia! Y además, ¡qué ley tan ridícula, no dejar que los perros corran libres! ¿Dónde está la tierra de los valientes y los libres? En mi país, los perros corren libres como el viento y nadie les dice nada.— respondí altivamente con una sonrisa. El resto de la semana transcurrió sin incidentes. Cada uno fuimos a trabajar por separado, yo con el perro a la ciudad, mi esposa a su oficina en el norte. El incidente con la policía me había divertido, o tal vez indignado, pero lo repetí varias veces a mis amigos, todos los cuales estuvieron de acuerdo en que la policía de Sausalito debería tener cosas más importantes que perseguir que los paseadores de perros sin correa.
Al llegar el fin de semana, había olvidado todo el episodio y el domingo por la mañana, volví a sacar a Pilot para su habitual ‘constitucional’. Concentrados en evitar encontrarnos con una mofeta en emboscada en el camino, nos paseábamos por Bridgeway cuando un coche patrulla pasó a alta velocidad. Paró con un chirrido y el conductor dio marcha atrás, deteniéndose justo a nuestro lado. Llamando a Pilot, me quité el cinturón y se lo puse en la cabeza cuando el oficial Stenger se nos acercó con libreta en mano.
—¡Buenos días señor! ¡Nos encontremos de nuevo! Esta vez voy a tener que multarle. ¡No diga que no se lo he advertido!
Qué podía decir, me había atrapado en flagrante. Nuevamente, me pidió mis detalles y me enfrenté con el dilema de si repetir la identidad ficticia de la semana pasada o confesárselo todo, dándole mi verdadero nombre y dirección. Si le decía la verdad, admitiría haber mentido a la policía, un asunto serio, por lo que mi única opción era continuar con la farsa.
Afortunadamente, habiendo repetido la historia tantas veces durante la semana, los detalles vitales quedaban claros en mi memoria y pude recitar mis detalles exactamente de la manera que lo había hecho la semana anterior. Nombre: George Stengel. Dirección: 55 Marin. Altura y peso: metro sesenta, 130 kilos, etc. Una vez más, el oficial me hizo firmar la multa y ofrecerme un buen día.
—Por cierto, oficial, ¿por cuánto sale la multa? —pregunté.
—No tengo idea —dijo, entrando a su auto. —Se lo enviarán por correo.
Un manto oscuro de repente se posó sobre mí. Si el cartero entregaba la multa a una casa vacía, solo se devolvería y el policía sabría entonces que había mentido. Conocía mi vecindario y estaría pendiente de mí. Nada bueno podría resultar de ello. Con la cabeza dando vueltas, entramos en casa donde nos encontramos con a mi esposa leyendo el periódico con el café.
—¡Adivina qué! —comencé. Cuando terminé de contarle la historia, dijo:
—Oh, tío. Esta vez sí que la has armado. Me lavo las manos de todo este asunto; en esto estás por tu cuenta.
Sin desanimarme, continué, —¡No, escúchame! He descubierto una manera de solucionar este problema. Simplemente voy a la oficina de correos y presento una solicitud de reenvío de dirección de George Stengel en 55 Marin para que todo su correo sea enviado a su oficina. ¿Qué te parece?
—¿Estas loco? ¿Quieres involucrarme a mí también?
—Claro, no puedo reenviarlo a mi propia oficina porque mi nombre está en la puerta, pero tú trabajas en un edificio de despachos y será más fácil ocultar tu identidad. Además, muchos de sus clientes reciben su correo en tu oficina, por lo que uno más no se notará. ¿Qué me dices?
—Vas a ser mi muerte —asintió con un suspiro.
Al día siguiente, estaba en la oficina de correos rellenando el formulario de de reenvío de dirección. ¡Pagaría la multa con un giro postal a nombre de George Stengel y finalmente todas mis dificultades habrán terminado!
O casi.
Dio la casualidad de que mi nuevo coche era un Porsche 911 blanco (con el interior color canela), y los rumores guturales de su motor hacían girar cabezas en cada semáforo. Un par de mañanas, parado en el semáforo del centro de camino al trabajo, pude observar al oficial Stenger cerca del cruce, mirándonos con admiración. Piloto estaba en el asiento trasero con la cabeza fuera de la ventana. «Piloto, ¡abajo!» siseé, haciendo una mueca para que el oficial no me reconociera. ¿Ataría los cabos y descubriría que le mentí, que en realidad tengo coche? Unos días después, me lo encontré caminando por la calle y me saludó,
—¿Cómo está, señor Stengel? ¡Siento lo de la multa, yo solo sigo órdenes!
El pobre hombre estaba sobrecompensando su sentimiento de culpabilidad y trataba de entablar una amistad conmigo, ¡que era peor! ¿Qué hacer? Todo lo cual me lleva al final de la historia. O quizás al principio. Incapaces de seguir viviendo con el constante temor de ser descubiertos cada vez que me topaba con el amigable Oficial Stenger, no podíamos pensar en otra alternativa que mudarnos. Simplemente ya no podíamos quedarnos allí, los riesgos eran demasiado grandes. Cualquier día, todo el castillo de naipes, construido sobre una identidad falsa, podría derrumbarse sobre nuestras cabezas y arruinar nuestras vidas para siempre. Por nuestra cordura y tranquilidad decidimos irnos. A lo largo de los años, los amigos nos han preguntado a menudo por qué nos fuimos de Sausalito, cuando nuestras vidas parecían tan perfectas, el parangón de la pareja felizmente casada. Así que ahora, años más tarde y miles de kilómetros de distancia, escribo esta confesión con un consejo para todos los que piensen hacerse dueños de un perro: piénsalo más y consíguete un gato.