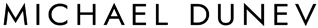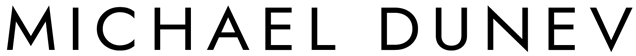Viajando a caballo en el Perú: Una crónica en tres movimientos.
PRIMER MOVIMIENTO

Capitán era arisco y bastante pendenciero. Su pelaje rizado era testimonio de la renombrada resistencia de estos caballos, ponis de montaña criados en la atmósfera enrarecida de los altos Andes. A diferencia de los paso finos, conocidos por su cadencia, ritmo y armonía, Capitán tenía un traqueteo que destrozaba los riñones. También tenía la irritante costumbre de parar en seco de un galope (sobre todo cuando montaba a pelo) o lanzarse inesperadamente bajo ramas bajas, tácticas dirigidas a quitarme de encima, pero era una bestia resistente y muy adecuada para el viaje que teníamos por delante.
Ascendíamos fácilmente, siguiendo el barranco del río Chongo, que ahora, en época seca, era un simple riachuelo que bajaba inofensivamente para unirse al poderoso Urubamba valle abajo. Dejamos atrás las últimas chozas de adobe, observados en silencio por niños pastando sus rebaños de llamas y ovejas sobre los antiguos andenes que se alzaban ordenadamente hacia las silenciosas ruinas de P’isaq.
Mi compañero Chip y yo llevábamos varios meses en el pueblo, exiliados tras un año de vivir en el Cuzco, durante el cual habíamos dirigido un pequeño negocio de exportación, enviando ponchos, jerséis de alpaca y colchas de piel a boutiques en Europa y los Estados Unidos, donde atuendos étnicos se habían puesto de moda. Pero el incesante aumento de mochileros en el circuito Marrakech-Katmandú que llegaban la ciudad cada día había empañado su atractivo, y a menudo volvía a casa para encontrarme con extraños tendidos en la sala, habiendo elegido nuestro apartamento como un lugar conveniente para reunirse.
Al preguntarle a mi socio si estos señores eran sus huéspedes, me respondió, —¡Pensé que eran amigos tuyos!
Así que cuando nos enteramos de una casa en P’isaq que se ofrecía en alquiler, decidimos que ya habíamos tenido suficiente de la vida urbana y huimos al Valle Sagrado en busca de nuevas aventuras.
La Reforma Agraria impulsada cuatro años antes por el General Velasco Alvarado en su golpe de estado había alterado significativamente la vida del campo. Muchas haciendas, grandes propiedades que durante siglos operaron con una eficiencia feudal— aunque a veces brutal—fueron expropiadas y las tierras se redistribuyeron en cooperativas campesinas. Durante siglos, los campesinos habían vivido en pequeñas comunidades de inquilinos en tierras del patrón a cambio de la mano de obra gratuita que le proporcionaban. No obstante, con la Reforma vinieron dolores de crecimiento.
Muchos terratenientes mestizos prefirieron ver sus propiedades destruidas antes de entregárselas a los campesinos y algunos dejaron sus haciendas en ruinas. Además, tras haber contado durante años con un patrón que les proporcionara semillas, fertilizantes y aperos agrícolas, los campesinos ahora se enfrentaron a la necesidad de mantener la producción necesaria para alimentar a una población con desnutrición endémica. Los indios seguían siendo los más pobres del país, y la mayor parte del campo carecía de servicios médicos básicos, agua potable o electricidad.
Uno de los resultados más llamativos de la reforma fue la desaparición de los caballos del paisaje. Desde la Conquista y la introducción de caballos en el Perú, a los indios se les había prohibido montarlos, un privilegio que solo se extendía a las clases blancas y mestizas. Dada la orografía del terreno, los caballos eran el modo preferido de viajar, y los antiguos terratenientes se enorgullecían de poder mantener caballerizas de finos animales. Tras la Reforma Agraria, los nuevos propietarios los consideraron un lujo innecesario y pronto se deshicieron de ellos.
Lo primero que hicimos después de mudarnos al pueblo fue comprar un par de caballos. Las opciones eran limitadas, sin embargo, y tuve que conformarme con el recalcitrante Capitán. A Chip le fue mejor: pudo comprarle al herrero y juez de paz del pueblo vecino un joven semental de paso fino llamado Cariblanco. Desde nuestra base en el Valle Sagrado, planeábamos explorar ruinas incaicas y aquellos pueblos alejados de los sobrevisitados destinos turísticos, a los que sabíamos que sólo podíamos llegar a caballo. Habíamos leído a Gene Savoy y Hiram Bingham, crónicas coloniales e innumerables tratados arqueológicos y antropológicos, y estábamos ansiosos por ir. Hugo Blanco y su grupo guerrillero pro indígena habían amenazado durante años la estabilidad de la región y mapas detallados de la zona, por no mencionar cartas topográficas, hacía tiempo que eran imposibles de obtener; los militares, considerándolos utensilios para la subversión, los habían eliminado de circulación. Así que, armados con planos artesanales y el consejo de amigos y locales que conocían la zona, salimos esa mañana, zigzagueando por el sendero hacia Paucartambo, a sólo dos días de viaje.
Situado en un profundo valle, Paucartambo es un pequeño poblado colonial que abre acceso a dos mundos distintos. Río abajo, un camino conduce sobre las montañas hasta la Reserva Amazónica Madre de Dios. Cerca de la cima se encuentra Tres Cruces, donde los Andes terminan abruptamente en un acantilado sobre un infinito mar de verde que se extiende hasta el Atlántico. Se decía que con un poco de suerte y bajo ciertas condiciones atmosféricas, se podría ver una doble salida del sol sobre la brumosa extensión hacia el este. Camiones cargados de troncos talados en la selva a menudo pasaban por esta carretera en su camino a los molinos del Cuzco. En la dirección contraria el río subía un valle que ascendía al país de los Q’eros, un grupo étnico de maestros tejedores dispersos en un puñado de aldeas en las elevadas alturas. Se decía que los altamente místicos Q’eros descendían directamente de los incas.
A media tarde, el Valle Sagrado quedaba ya muy por debajo de nosotros y cabalgábamos puna abierta a través. Los apus, antiguos espíritus del Ausangate y el Salkantay, nevados de más de 6200 metros, parecían seguirnos a lo lejos. Durante varias horas habíamos visto muy pocas personas además de llamas y ocasionales granjas de adobe con techo de paja frente a las cuales, para congelar en la noche, yacían ordenadas pilas de pequeñas patatas ennegrecidas conocidas como chuños, un ingrediente principal de la dieta de los indios. La quinua y el cañihua crecían en los campos y, en la distancia se podía ver a los campesinos reunidos para trillar en la era, un burro dándole vueltas incansablemente a un montón de cebada que los aldeanos lanzaban al cielo, dejando que la brisa se llevara la paja mientras que caía el grano al suelo. Escenas como esta eran inmemoriales. Con aperos del Neolítico, los indios repetían ciclos agrícolas que habían cambiado poco desde la época de los incas.
Seguimos adelante.
Con el sol rozando el horizonte, bajó la temperatura y acampamos en un bosquecillo de eucaliptos, donde montamos nuestra pequeña tienda de campaña y encendimos la Primus para la cena. Satisfechos con la forma en que habían ido las cosas hasta ahora, hablamos hasta altas horas de la noche sobre las versiones de la Conquista según Kauffman Doig, Prescott y Hemming y otros libros, planificando nuestra próxima expedición a Vilcabamba, el refugio final del Inca, enterrado durante siglos en la selva.
Por la mañana, con los caballos alimentados y descansados, ensillamos y vadeamos un pequeño río, siguiendo el empinado sendero descendente tallado en la ladera de la montaña que nos llevó esa tarde a un puente arqueado de piedra del siglo XVIII que cruza el río Mapacho o Paucartambo al municipio del mismo nombre. Cruzamos y entramos en la Plaza de Armas, un viejo recinto de forma triangular con cuatro palmeras en su centro.

El pueblo tenía el encanto descuidado de glorias olvidadas. Casas suntuosas, ahora tristemente decaídas, transmitían ecos de riquezas y prestigio de tiempos pasados. Paucartambo había sido una ciudad próspera desde la época colonial, un importante centro comercial para la coca, la madera, el maíz, la lana y el oro transportados en interminables trenes de mulas al Cuzco, y era el centro provincial de una vasta área salpicada de enormes haciendas. La Reforma Agraria había parcelado muchas de las propiedades y ya no sostenían a las familias numerosas cuyos medios de vida dependían de ellas. En la última década, Paucartambo había visto el éxodo constante de su población mestiza, que se trasladaba al Cuzco en busca de mejores oportunidades económicas. Hoy había muy poca gente en las calles y el pueblo tenía un aspecto algo melancólico. Recorrimos lentamente la población vacía, maravillándonos de su pasado colonial, sus casas encaladas y sus calles empedradas.
Buscando un lugar para acampar, seguimos río arriba algunos kilómetros hasta llegar a una arboleda de eucaliptos cerca de la orilla, donde montamos nuestra tienda junto a un frondoso maizal.
En el Cuzco habíamos conocido a un viejo gringo casado con una lugareña cuya familia tenía una hacienda sobre el Paucartambo, donde se une a la base del valle de Q’eros. Al enterarse de nuestro interés en explorar las comunidades q’eros, nos invitó a visitarlos, y teníamos planeado ver su propiedad y explorar su factibilidad como punto de partida para futuras expediciones. Antes, queríamos pasar unos días recorriendo la zona y familiarizándonos con el lugar.

Una tarde me encontraba en el pueblo tomándome unas cervezas con algunos lugareños y jugando al sapo en el patio de la cantina. El juego consiste en lanzar una moneda a las fauces abiertas del sapo de bronce atornillado sobre una caja de madera llena de pequeños compartimentos. Las monedas que fallaban entraban por los agujeros cortados en la cubierta y descendían a los compartimentos inferiores, donde, dependiendo de cómo cayeran, le daban al jugador una determinada cantidad de puntos.
Un tipo contra el que estaba jugando llevaba un tiempo lanzando miradas codiciosas a mi reloj. Me lo quité y se lo enseñé. Además de la hora, también mostraba la fecha, y se le daba cuerda sólo con el movimiento de la muñeca. Quedó muy impresionado. Me contó que antaño había sido un “reparador de caballos”, un entrenador ambulante que viajaba de hacienda en hacienda enseñando a los caballos a recuperar su paso fino. Explicó cómo cargaba a un caballo con un saco de grano de 80 kg y lo hacía caminar en un arroyo, lo que lo obligaba a levantar los cascos al pasar entre las rocas.
—Ese tipo de trabajo ya no existe, ya no hay haciendas —lamentó, tomándose un sorbo
de su cerveza.
—Entonces, ¿qué haces ahora? —le pregunté.
—No mucho. Tengo una manada de caballos que voy vendiendo de vez en cuando y
hago pequeños cambalaches cuando puedo. ¿Te interesa un caballo?
—¿Cuánto quieres por un caballo? —respondí, mi interés animado.
—¡Te cambio uno por tu reloj!
Accedí a echarle un vistazo a su manada.
—Será mejor que salgamos ahora si queremos llegar con luz—advirtió.—Están a unos
cinco kilómetros río abajo, en la otra orilla.
Afuera, su caballo estaba atado junto al mío. Montamos y salimos por el camino de tierra rio abajo hacia Challabamba. A nuestra izquierda fluía el crecido río hacia el Amazonas. Al cabo de una hora llegamos a un campo cerca de la orilla donde desmontó y, señalando la colina al otro lado, dijo: —Allí están, ¿los ves?—En la luz crepuscular apenas se distinguía la manada pastando en la ladera.
—Ya que estamos aquí, echémosles un vistazo —pensé, acercando mi caballo al agua en busca de un buen lugar para vadear. El río era rápido pero el fondo era firme y llegamos a la otra orilla habiéndonos mojado solo las piernas. El reparador de caballos subió a la manada y enlazó un caballo.
—¡Éste! ¡Te cambio éste por tu reloj!
Era un palomino de ocho o diez años, con crin y cola blanca. Tenía un buen lomo recto, una disposición dócil y fuertes espolones. Su dentadura se veía bien, aunque no había mucho más que ver en la poca luz.
—¡Tienes un trato! —le dije, quitándome el reloj.
Con una cuerda alrededor del cuello, lo llevé hasta la orilla y comencé a cruzar. Esta vez, sin embargo, calculé mal el vado y Capitán perdió el equilibrio y se hundió en aguas profundas. De repente nos vimos arrastrados por la corriente y me deslicé de la silla para agarrar la crin del caballo que nadaba hacia el otro lado. A su lado nadaba el palomino, su cuerda flotando inútilmente en el agua. Varios cientos de metros río abajo finalmente pisamos fondo y subimos a la orilla. Estaba empapado. Mi chaqueta de cuero pesaba una tonelada y traté de sacudirme un poco el agua mientras atrapaba los caballos. Se nos acercó el reparador de caballos, considerablemente más seco. Había encontrado un lugar mejor para cruzar.
Cayó la noche y ahora estaba todo completamente oscuro. Apenas podíamos ver nuestras propias narices mientras cabalgábamos empapados por la carretera de regreso a Paucartambo. Detrás de nosotros, a lo lejos, se veían los faros de un camión bajando la montaña con su carga de madera rumbo a los molinos del Cuzco. La carretera del Cuzco es de un solo carril. El tráfico se dirige en una dirección los lunes, miércoles y viernes, y en la dirección contraria los martes, jueves y sábados; los domingos quedaba a la rebatiña. Por encima del hombro veíamos las luces del camión acercarse. En la oscuridad no podíamos ver dónde meternos para dejar pasar al camión; a la derecha rugía el río barranco abajo, y a nuestra izquierda la montaña se elevaba en escarpado terraplén. Nuestra única esperanza quedaba en adelantarnos al camión y llegar al pueblo antes que él, y espoleamos los caballos. El palomino, sin embargo, tropezaba con su cuerda y tuve que dejarlo suelto, arreándole por delante, confiando en que se mantuviera en la carretera y no saliera disparado hacia algún
lugar en la oscuridad. Los tres caballos entraron en Paucartambo a todo galope, el palomino salió corriendo por una calle paralela, seguido instantes después por el camión, que avanzaba como un trueno en su camino hacia el puente. Ahora solo quedaba atrapar al caballo y llevarlo a nuestro campamento, donde esperaba Chip, sin duda preguntándose qué había sido de mí. Por suerte, había poca gente en el pueblo y pude acorralarlo en un callejón sin salida, donde lo agarré de la cuerda y lo llevé a nuestro campamento en la orilla del río.
Ardía un bonito fuego cuando llegué. Até los caballos y les di algo de alfalfa antes de cambiarme a ropa seca y unirme a mi socio para contarle los acontecimientos del día con unos tragos de machachicuj’cha, el licor de caña del país. Celebramos. Un caballo nuevo era algo bueno, coincidimos. Ahora tendríamos un animal de carga para llevar nuestro equipaje, cosa que aligeraría significativamente la labor de los caballos de montar, cargados como habían estado hasta ahora con nuestras alforjas, sacos de dormir, tienda de campaña y equipo diverso. Impacientaba por ensillar al palomino y ver cómo se comportaba. Esa noche decidí llamarlo Q’orisumac, ‘belleza dorada’ en quechua. Festejamos hasta bien entrada la noche bajo un cielo estrellado hasta que, bien regados y alimentados, nos acomodamos en nuestros sacos de dormir.
Un fuerte clamor de voces en quechua nos despertó a primera hora la mañana siguiente. Salimos gateando de la carpa para ver el campamento rodeado de una multitud de campesinos agitando sus puños y gritando todos a la vez. Los caballos se habían soltado durante la noche y habían entrado en el maizal, comiendo alegremente al enojo de los campesinos, que ahora exigían indignados su justa compensación. En la euforia inducida por la adrenalina de la noche anterior había atado mal a los caballos, y ahora solo podía aceptar la plena responsabilidad de mis hechos. Uno de los campesinos se adelantó como portavoz, y tras una breve discusión, establecimos un precio por el daño causado. Le entregué el dinero con mis más sinceras disculpas, pero las miradas de desprecio que recibimos de los demás nos indicaron que habíamos sobrepasado nuestra bienvenida.
Levantamos el campamento y ensillamos los caballos, cargando a Capitán con todo nuestro equipo, atándolo todo con una cincha de carga. Sentados con pan y café en la cantina del pueblo discutimos sobre nuestra próxima jugada. ¿Continuamos por el valle y exploramos los Q’eros? ¿O regresamos al Valle Sagrado para recuperarnos, beneficiándonos de nuestra experiencia y reunir recursos para nuestra próxima expedición? No pudimos decidir. Mi tonto error y el arreglo que hicimos con los furiosos agricultores habían hecho trizas de nuestros fondos, pero estábamos tan cerca que sería una pena volver ahora. Incapaces de decidir, lanzamos una moneda al aire: cara al Valle de los Q’eros, cruz regresamos a casa.
La moneda salió cruz.
Una vez más, cruzamos el puente de piedra y seguimos por el camino de herradura hacia la puna. Q’orisumac tenía una boca suave, un paso fácil y, aunque no excepcionalmente animado, respondía bien a las riendas. También era fuerte y no mostraba signos de cansancio mientras subíamos por el empinado sendero hacia Soncco. Unas horas más tarde, con Colquepata en la distancia al otro lado del río, nos topamos con un grupo de indios que esperaban a un lado del camino cargados de bultos. Dos hombres en ponchos y ojotas se adelantaron; detrás de ellos había tres mujeres y varios niños.
—Aliñanchu wiracocha! —nos saludo cortésmente el hombre, quitándose el sombrero y revelando el colorido chullo que llevaba debajo.
—¡Aliñami tai tai! —respondí, deteniendo los caballos.
—¿Adónde viajan? —preguntó.
—Al Valle Sagrado.
—¿Nos pueden llevar?
Le expliqué que los caballos estaban completamente cargados y que lo lamentábamos, pero simplemente no teníamos sitio para ellos.
—¡No hay problema, wiracocha!—contestó. Sólo querían seguirnos. La sierra estaba llena de asaltantes y, con nuestra escolta, se sentirían mucho más seguros en su viaje. Asentimos y continuamos por el camino. La familia recogió sus bultos y nos siguió durante varias horas, siguiendo con facilidad el ritmo pausado de los caballos. Conversaron amistosamente con nosotros, revelando que se dirigían a su aldea cargados de suministros, habiendo hecho las compras en el mercado de Paucartambo. Por la tarde llegamos a una pequeña aldea con una encantadora iglesia colonial, cubierta de frescos descoloridos. Nos despedimos de nuestros amigos, que continuaron su viaje, y pasamos varias horas estudiando la iglesia antes de acomodarnos para dormir bajo el dosel de estrellas infinitas del altiplano.
Por la mañana encontramos el sendero que nos bajaría a través de un estrecho desfiladero hacia Lamay y el Valle Sagrado. A medida que descendíamos el aire se hacía más cálido y la escasa hierba ichu de la puna dio paso a retamas y adelfas, dispersas entre los bosquecillos de eucaliptos que ocasionalmente bordeaban el camino. Planeábamos detenernos en Lamay y visitar a Manuel Luna, un buen amigo cuya familia había sido propietaria de la Hacienda Chuquibambilla, ahora expropiada por la Reforma Agraria. Acababa sus estudios de Agronomía en la Universidad del Cuzco y vivía en la hacienda con los campesinos. También estaba extremadamente orgulloso de un joven potro que recientemente había comprado, llamado Illapa—trueno en quechua—y estábamos ansiosos por mostrarle Q’orisumac. Informados que se encontraba en el Cuzco, continuamos nuestro camino hacia P’isaq, a doce kilómetros río arriba, disfrutando del buen tiempo. La cosecha de maíz estaba en pleno apogeo y el valle era un idilio pastoral de flores silvestres y cantos de aves, un bienvenido alivio tras las duras condiciones de la puna.
Tras una cosecha de maíz, los campos tradicionalmente se abren al pastoreo comunal, y los lugareños llevan a sus animales a alimentarse del rastrojo de maíz, trébol, hierba y las otras malezas que han crecido sin impedimentos durante meses. Era común ver vacas, ovejas, cabras y el ocasional caballo pastando juntos en estos campos cosechados. Así que, tras descargar nuestro equipo en casa, llevamos a los caballos a un gran terreno a las afueras del pueblo donde podían comer hasta saciarse y recuperarse de la ardua labor del viaje. Dejándolos sueltos entre los otros animales, regresamos a casa para desempacar y hacer un balance de lo que habíamos aprendido durante estos últimos días.
Relajándonos en nuestro patio con unas cervezas, de repente fuimos interrumpidos por un grupo de niños que entraron corriendo gritando
—¡Señor Micher! Señor Micher! ¡Tu caballo ha sido corneado!
—¿Qué? ¿Cuál de ellos?—exclamé, dejando mi cerveza sobre la mesa.
—¡El nuevo! ¡Ven rápido!
Salimos corriendo a toda velocidad. Parado en el medio del campo Q’orisumac se balanceaba sobre piernas temblorosas. Los otros animales pastaban dispersos a sualrededor, inconscientes de lo que había sucedido. En el curso de estas ‘alimentaciones comunales’ frecuentemente surgen problemas de territorio cuando toros y vacas se sueltan en un campo sin supervisión y los animales luchan por derechos de apareamiento. Q’orisumac había pastado demasiado cerca de un toro en celo y no se había percatado del peligro a tiempo. Su dócil carácter había sido su perdición. Al acercarme al caballo, primero me sorprendió ver que casi no le corría sangre, pero al inspeccionarlo más de cerca noté que en el pecho, justo detrás de su pata delantera derecha había una gran herida en forma de H de la cual le emanaba el aliento en un aleteo de tristes suspiros. El toro lo había corneado y le había perforado el pulmón, trozos de carne vibraban con cada exhalación. Esto era realmente serio.
—¡Rápido! ¡Intentemos llevarlo a la arboleda, lejos del sol y de los otros animales, y ver
qué podemos hacer!—grité en pánico.
Agarrando una cuerda, lo llevé lentamente a la sombra de los árboles mientras pensábamos qué hacer. En el pueblo vivía un examinador veterinario que trabajaba principalmente con las granjas lecheras del valle y corrí a su casa en busca de ayuda. Pero al no encontrar a nadie, corrí a casa y agarré algunas sábanas, la cincha de carga, su cabestro, y más cuerda con qué atarlo. De vuelta en el bosquecillo encontré a Q’orisumac, rodeado por una docena de niños, soportando estoicamente su infortunio. Más arriba, en la quebrada del Chongo, había una granja lechera. Confiado en que ellos tendrían el conocimiento y la experiencia necesaria para salvar al caballo, salí corriendo hacia la granja. Tampoco encontré a nadie en la granja, así que, jadeando, regresé al bosque para toparme con el policía municipal mirando atentamente
al caballo.
—¿Qué piensas?—le pregunté. —¿Podemos salvarlo?
—“Éste se nos va, seguro. Tendremos que sacrificarlo—respondió, sacando su pistola.
De pronto recordé lo que mi abuela me contaba de las corridas de toros que había presenciado cuando llegó por primera vez a España a principios de la década de 1920.
Los caballos en esos tiempos no llevaban protección y eran rutinariamente corneados
en el curso de la faena. Los mozos los cosían rápidamente y los enviaban de nuevo al
ruedo, un recuerdo que la perseguiría durante años.
—¡No! ¡Espera! —grité. —Creo que deberíamos intentar curarlo! ¡Vamos a coserlo y
ver cómo va!
Chip regresó corriendo a casa en busca de hilo de pescar y una aguja curva de las que
se usan para coser sacos. Le pedí a uno de los niños que corriera al farmacéutico a por pastillas de sulfa. Mientras esperaba su regreso, armé la cuerda para echar al caballo. Echarle es una maniobra delicada que requiere que varias personas trabajen en conjunto. Uno tiene que sostener la cabeza y pasar dos cuerdas por debajo del vientre, bajo el corvejón de las patas traseras, de las que otros dos deben tirar al mismo tiempo, haciendo que el caballo doble y se tumbe. Chip regresó a los pocos minutos con la aguja y el hilo de pescar, y el chico llegó corriendo poco después con un sobre en la mano lleno de pastillas. Tumbamos el caballo y quedó tendido sobre la hierba, esforzándose por levantarse.
—¡Sentaos en él y mantenedle quieto!—les grité a los niños, que instantáneamente se
amontonaron sobre el caballo, sentados sobre su cuello y cadera.
Ahora que estaba inmovilizado, pude mirarle más de cerca la herida. Era muy fea. El aire del pulmón le seguía silbando por el agujero y no iba a ser fácil coser esa H, incómoda con tantos
ángulos.
—¿Alguien necesita orinar?—pregunté.
Había leído en algún lugar que la orina es un excelente antiséptico, así que pensé que serviría bien como desinfectante de emergencia. Uno de los chicos levantó la mano.
—Apunta bien—le dije.
Desabrochándose la bragueta, procedió a orinar directamente en la herida. Luego encontramos una gran roca plana sobre la cual colocamos las pastillas de sulfa. Con otra roca, una pulida del río, las hicimos polvo, recolocándolas cuidadosamente en su sobre. Espolvoreé un poco de sulfa directamente en la herida y enhebré la aguja. Me temblaban las manos y me costó perforar la piel; me sorprendió lo dura que era. Chip cogió la aguja y, con paciencia y determinación, unió los trozos de carne, dejando una H ordenada y cosida con el hilo de pescar. Polvoreando el resto de sulfa sobre la herida, dije: “Ahora veremos si se levanta”. Lo desatamos, le dimos un pequeño empujón y lentamente se puso de pie. Luego le envolvimos una sábana alrededor del pecho, asegurando el vendaje con la cincha de carga y le coloqué el cabestro para atarlo a un árbol.
El policía murmuró: —La verdadera prueba será ver si todavía está de pie mañana. Si sigue en pie 24 horas después, sobrevivirá. Si no, morirá.
No había más que hacer, así que regresamos lentamente a la casa envueltos en una penumbra.
A primera hora de la mañana siguiente regresamos al bosque. Q’orisumac permanecía en pie. ¡Viviría! Al principio estaba tan emocionado que no me percaté de que su cabestro y la cuerda con la que estaba atado habían desaparecido durante la noche. Los indios, en su camino hacia las alturas del Chongo, se las habían quedado; la tentación simplemente había sido demasiado grande como para ignorarla.
De vecinos en el pueblo teníamos a Félix García y su esposa, una encantadora pareja de ancianos que, con el orgullo esnob de su ascendencia española, afectaban una anticuada y pintoresca manera de hablar. Poseían un molino de gasolina con el que ocasionalmente molían el trigo de los aldeanos, y con el paso de los meses nos habíamos hecho buenos amigos. En frente de su casa tenían un corral donde guardaban una vieja y destartalada camioneta Peugeot 403. A media mañana ya se habían enterado del trágico accidente y llamaron a nuestra puerta, ofreciéndose a alojar a Q’orisumac en su corral mientras curaba, donde lo podríamos tener cerca y a salvo de los otros animales. También insistieron en enviarme a una curandera de confianza que conocían desde hace años y que, a su juicio, podría ayudarnos a curar al animal.
Les agradecí su generosa oferta y traje el caballo al pueblo, introduciéndole en el corral donde le tendí un buen manojo de forraje.

Al poco tiempo aparecieron en mi puerta una anciana y una niña. La señora se presentó como doña Encarna, la curandera. No hablaba español, pero la niña traduciría. La acompañé al corral, explicándole lo mejor que pude lo que había sucedido y lo que había hecho hasta ahora. Ella comprendió y dijo que vería lo que se tendría que hacer. Hablando suavemente con el caballo, le desató la cincha, retiró la sábana y se agachó para inspeccionar la herida. Dio algunas órdenes bruscas y su acompañante salió corriendo. Al cabo de un rato la niña regresó con pequeños racimos de plantas recogidas en la ladera de la montaña. Doña Encarna trituró las hierbas hasta conseguir una pasta verde que aplicó a la herida en compresa antes de vendarla nuevamente.

Día tras día y con infinita paciencia, Doña Encarna limpió la herida, cambiando la compresa de hierbas por otras nuevas que ella misma había arrancado del monte. Bajo su cuidado, Q’orisumac no tardó en recuperar el apetito y se pronto se le veía en camino hacia la recuperación. Un día estuve con ella cuando realizaba la cura. Al desenvolver la sábana, descubrimos que una sección de la herida, donde Chip había cosido una de las solapas, se había soltado. Los puntos se habían desgarrado, dejando colgando un triángulo de carne de ocho centímetros que apestaba a putrefacción. Me alarmé, pero Doña Encarna me aseguró que era algo bueno. Con unas tijeras, muy delicadamente cortó la carne moribunda, dejando un agujero abierto en el costado del caballo.
—De esta manera, todas las toxinas pueden salir del cuerpo —explicó.
En alguna ocasión, Q’orisumac había desarrollado grandes hinchazones en el pecho, que Doña Encarna tenía que pinchar con un punzón para liberar el gas. Ahora, con este agujero
limpio en su costado, confiaba en que no ya no tendría más burbujas de gas y que la
herida sanaría bien.
Durante tres meses Doña Encarna trató a ese caballo. Chip se enamoró de una bonita limeña y se marchó del pueblo. Yo también me estaba preparando para irme. En uno de mis paseos a caballo había encontrado un viejo y abandonado molino de cuatro siglos de antigüedad con varias hectáreas y un bien pasto con riego llamado Urpihuaylla, pradera de las palomas en quechua. El molino se encontraba detrás de un bosque de eucaliptos sobre un pequeño arroyo, a un kilómetro sobre Taray, una aldea al otro lado del río. Era un lugar idílico, el cuadro de la perfección pastoral.
Sin embargo, antes de hacer la mudanza, tenía que pasar a ver mis vecinos y agradecerles una vez más por su generosa ayuda. Sobre todo quería mostrarle mi agradecimiento a Doña Encarna, que durante tanto tiempo había cuidado pacientemente del caballo. Ella me había mostrado qué hierbas usar, dónde encontrarlas y cómo aplicarlas, conocimientos que lamentablemente he olvidado, pero por lo cual le estaré eternamente agradecido. Al entrar en el patio de los García, los encontré hablando con Doña Encarna, quien anunció con una sonrisa que Q’orisumac ya estaba curado, y que podía llevármelo al molino. Cruzamos al corral y le quitó los vendajes. Apenas quedaba rastro de su terrible herida. La H que Chip había cosido se había fusionado por completo y solo bajo una inspección de cerca podía detectarse una cicatriz. La parte que se había deshecho y que ella había cortado era ahora una masa sólida de tejido cicatricial. Un parche de carne rosada se veía donde antes había tenido el pelaje.
—¿Y esto? —pregunté, señalando su cicatriz.
—No te preocupes —respondió ella con una risa. —Simplemente frótale jugo de limón a la cicatriz y pronto verás cómo le vuelve a crecer el pelo.
Durante los siguientes meses, apliqué asiduamente jugo de limón a la cicatriz de Q’orisumac. Tal como había pronosticado Doña Encarna, su pelaje comenzó a crecer sobre la zona calva y pronto todo rastro de su encuentro con el toro en celo había desaparecido.

SEGUNDO MOVIMIENTO
Tras transportar mi cama, sillas, mesas, material de cocina y diversos artículos personales a Urpihuaylla, comencé a hacer habitable el antiguo molino. El techo de la sala principal se había derrumbado y dentro la maquinaria yacía oxidada, cubierta de polvo. No obstante, una pequeña cocina ennegrecida y otras tres habitaciones estaban en buenas condiciones, así que pude meter mis cosas y configurar la casa a mi gusto. Entre el molino y la cocina había un corral donde los caballos podrían dormir, solo necesitaba una puerta. Pensaba en cultivar avena y alfalfa en el campo de atrás, pero había estado de barbecho durante años y antes de que se pudiera sembrar tendría que reconstruir la zanja que pasaba por detrás del molino, ahora rota y cubierta de raíces. Abajo, en el pueblo, había una pequeña tienda donde podía comprar velas, queroseno para la estufa Primus, atún enlatado y pocas cosas más. Pronto llegué a conocer a la mayoría de los aldeanos, que me recibieron con cálida hospitalidad, contentos de poder venderme forraje para los caballos: avena, alfalfa o chala, los tallos de maíz en quechua.
Para el trabajo en el molino necesitaba ayuda profesional y pregunté en la aldea por alguien que pudiera asesorarme en la administración de la propiedad. Me presentaron a un señor mayor, llamado don Cornelio, que apareció a la mañana siguiente con una propuesta.
—Los fines de semana dormiré con mi esposa en el pueblo; durante la semana puedo venir a vivir contigo aquí en Urpihuaylla y ayudarte con los animales y la finca —propuso, pidiendo a cambio una pequeña remuneración. Vestido con un viejo traje remendado, ojotas y un informe sombrero de fieltro, parecía un personaje de Tolkien.

Dada su avanzada edad, me pregunté si estaría a la altura de las exigencias físicas del trabajo.
—¿Cuántos años tienes, don Cornelio? —pregunté, preocupado.
Pensó un momento y respondió: —¿Qué edad crees que tengo?
—Diría que tienes sesenta y cinco años.
Después de una pausa, dijo: —Correcto, así es! Tengo sesenta y cinco, señor Micher.
¡Sesenta y cinco!
Don Cornelio se instaló, y juntos, comenzamos a poner en orden el molino. Encontró peones en la aldea para ayudar con la zanja, contrató a un par de toros para arar el campo, me aconsejó en todos los asuntos agrícolas y me mostró cómo desayunar con truchas. Por la noche, tendíamos unos anzuelos cebados con gusanos en el arroyo, atando el hilo a la rama de un arbusto de la orilla, a la cual le colocábamos una bolsa de plástico. Por la mañana, invariablemente encontrábamos una o dos de esas bolsas moviéndose erráticamente de lado a lado, y todo lo que teníamos que hacer era sacar las truchas y encender la estufa. Los domingos, Don Cornelio se llevaba un caballo con nuestra cosecha excedente de lechugas, acelgas o zanahorias al mercado de P’isaq, montando allí su propio puesto. A mediodía bajaba yo con otro caballo y, con los beneficios que haya podido generar Don Cornelio en el mercado, le invitaba a un almuerzo en el único restaurante del pueblo.
Los vampiros, sin embargo, se convirtieron en un problema. Los caballos dormían al aire libre en el prado, atados con una larga cuerda que los dejaba pastar, y estaban contentos. Algunas mañanas, sin embargo, los encontraba con heridas en su cruz, o cerca de la cola, úlceras que les dejaban los hombros cubiertos de sangre. Los murciélagos vampiros se alimentan de sangre, y su saliva contiene un anticoagulante anestésico que les permite atacar repetidas veces durante la noche y alimentarse así de sus víctimas incautas. Limpiaba las heridas con un antiséptico, pero noche tras noche los murciélagos volvían a las mismas llagas y por la mañana volvía a encontrar los caballos cubiertos de sangre. No podía montarlos con estas heridas: la fricción de las sillas de montar solo las exacerbaba. Necesitaba encontrar una solución. Diseñé unos ‘pijamas’ para cada uno, comprando algo de tela con la que les cubrí el lomo, atándola con un poco de cuerda alrededor del cuello y por debajo de la cola.
A pesar de su ridícula apariencia, yo guardaba esperanzas: a salvo de los vampiros, se curarían en una o dos semanas. Sin embargo, por las mañanas, inevitablemente los encontraba pastando pacíficamente en el prado, los ‘pijamas’ colgando bajo sus vientres como pañales inútiles, brotando sangre de sus recién reabiertas heridas.
Esto no iba a funcionar.
Como los murciélagos usan una especie de sonar para navegar, decidí meter los caballos al corral para que pasen la noche protegidos de los vampiros. Además de faltarle una puerta, el corral carecía de cubierta, por lo que don Cornelio y yo nos pusimos a construir una estructura de postes y paja que colocamos sobre el corral. Quedó fenomenal: teníamos ahora un área cerrada con techo. De las vigas colgamos cordeles atados con piedras para confundir a los murciélagos y así permitir que los caballos puedan dormir en paz. Orgulloso de mi ingenio y confiado en que esto resolvería para siempre el problema, esa noche hice entrar a los caballos. Se les veía un poco confundidos por todas las cuerdas colgantes, pero pronto se acomodaron y me fui a la cama.
Las coces, chillidos, y relinchos que emanaron del corral me mantuvieron despierto toda la noche. Tener a un semental junto con dos caballos castrados en un recinto cerrado tampoco iba a funcionar. Claramente no necesitaba tres caballos; tendría que vender uno de ellos. En P’isaq me había hecho amigo de Josco Vaz, un checo locuaz que vivía en Chongo Chico, una antigua hacienda al pié de las ruinas de P’isaq, propiedad de la familia de su esposa peruana. Ella residía en Lima y Josco se había comprometido a convertir la hacienda en un hotel y llevaba años emprendido en constantes renovaciones. En ocasiones habíamos compartido historias y cervezas reunidos en su propiedad, y pensé que sería el candidato perfecto para quitarme de las manos uno de los caballos. Pero con los muchísimos problemas que tenía con las interminables obras, Josco se mostraba reacio a abrazar a otro más. Un día conocí a su
hijo, un chaval de unos doce años que había venido de Lima pen vacaciones escolares, y pude convencerle a Josco de los beneficios con los que su hijo disfrutaría explorando la zona a lomo de caballo, de las aventuras que le esperaban. ¡Todo lo que necesitaba era un caballo! Mi persistencia debilitó su resolución y pronto le vendí Capitán.
Y así pasaron los meses. Don Cornelio me enseñó muchas cosas, y mi estima y respeto por él solo crecieron con el tiempo. Sin su ayuda, nunca habría podido manejar el molino o dejarlo desatendido. Tenía mi confianza absoluta y le estaba agradecido por su ayuda. Nos hicimos amigos íntimos.
Con Cariblanco y Q’orisumac continué viajando por el monte. Un octubre, descendimos por el Valle Sagrado hasta donde las empinadas empalizadas cierran el valle, subiendo a un paso de Panticalle envuelto en nieve para rodear el nevado Veronica y bajar hacia el calor y la humedad tropical de Chaullay y entrar finalmente en la tierra mítica de Vilcabamba. Fue un fascinante viaje de descubrimiento, repleto de insectos voraces, ruinas incas olvidadas y vestigios de haciendas expropiadas diez años antes por un maltratado campesinado bajo la dirección de Hugo Blanco. Después de varias semanas, las lluvias comenzaron en serio y forzaron mi regreso, pero permanecía convencido de que el caballo era el medio más eficaz para conectar con el doloroso pasado del país y esperaba hacer muchos viajes más en el futuro.
Al año siguiente regresé de un viaje a Brasil donde había logrado vender algunas fotografías y uno o dos artículos a editores de revistas en Río. Llegando al Cuzco con dinero en el bolsillo, mi primer pensamiento fue en comprar una montura nueva. En el taller de un guarnicionero encontré una hermosa silla con sus acompañantes alforjas y las compré al instante. Había oído hablar de algunos caballos en venta en la Pampa de Anta, y a la mañana siguiente me subí a una camioneta para escoger uno de la manada. Una hora después nos encontramos ante un gran corral lleno de caballos relinchando. Compré un tordillo alto llamado Polizón y lo ensillé, saliendo a campo abierto hacia Moray, para luego bajar al Valle Sagrado en Urubamba y seguir hasta casa, un simple viaje de dos días.
Don Cornelio se alegró al verme y admiró nuestro nuevo caballo. Urpihuaylla se veía bien. Don Cornelio se había esmerado en cuidarlo durante mi ausencia, los campos estaban en buen estado y los caballos saludables. Encontrarme de nuevo en casa me dio una enorme alegría.
A pesar del aislamiento del molino y mis raras visitas al Cuzco, pude mantener una activa vida social. A menudo me visitaban amigos que venían a disfrutar del encanto bucólico y el saludable estilo de vida del lugar. Los frecuentes festivales en el Valle Sagrado proporcionaban a mis visitantes abundantes ocasiones para disfrutar de (o participar en) ellos, y ocasionalmente las autoridades me pedían que les prestara algún caballo para sus asuntos en el monte, a veces para un forense por alguna muerte o a un juez por una investigación policial, así como las fiestas del pueblo, donde a menudo se celebraban carreras de caballos.
Al otro lado del río se había instalado un gringo. Un autodenominado ‘rata de río de Arkansas‘, Pepe Cabrón era un personaje interesante. Muy reservado sobre su pasado, nunca supe su verdadero nombre. ¿Podría haber sido un agente de la CIA, la primera sospecha que cruza la mente de todos al encontrarse con un gringo solitario? Quién sabe, pero era extremadamente afable y habíamos entablado una buena amistad. Tenía alquilada una pequeña cabaña en un campo cerca de P’isaq, donde se dedicaba a la agricultura, cultivando sus propios alimentos, y bajo su mesa de cocina criaba cuys, o cobayas, un alimento básico de la cocina quechua, que preparaba en platos suculentos.
Una vez más, al no necesitar tres caballos, le vendí Q’orisumac.
Una tarde estaba sentado con unos amigos en el prado delante del molino tomando el té, cuando se acercó don Cornelio. Mis visitantes eran gente de la capital en vacaciones, y se asombraban de la destreza del anciano. Les había contado de todo con lo que me había ayudado, alabando sus habilidades y conocimientos antiguos.
—¿Cuántos años tienes, don Cornelio? —preguntó uno de ellos.
—Tengo sesenta y cinco! ¿No es así, señor Micher? —respondió con entusiasmo, mirando en mi dirección para que se lo confirmara. O bien don Cornelio no podía sumar o había optado por ignorar el hecho de que habían transcurrido varios años desde la última vez que le hice la misma pregunta. De cualquier manera, estaba contento con su edad, eso era obvio.
Mi vida personal también había cambiado. Disfrutaba de cierto éxito con las damas, varias de las cuales solían pasar temporadas en Urpihuaylla. Para no ofender la moral conservadora de los aldeanos, invariablemente las presentaba como primas, o sobrinas, o hermanas, siempre con la intención de sofocar la fábrica de rumores y tranquilizar cualquier confusión que pudieran tener los aldeanos acerca del gringo que vivía solo en el molino. Ahora me encontraba en una relación con una joven limeña llamada Rocío, que había dejado a su esposo en la capital por un estilo de vida más sereno en los Andes. Su marido había aceptado el nuevo arreglo y nos habíamos hecho amigos. Nos visitaba con cierta frecuencia, trayendo noticias de Lima y juguetes para su hija, que compartía su tiempo entre ambos padres, yendo y viniendo entre Lima y el Valle Sagrado.
Yo, sin embargo, me encontraba cada vez más inquieto, ansioso por viajar y subir a la montaña con los caballos antes de que las lluvias comenzaran en serio. Habían pasado
meses desde mi último viaje, y la temporada seca estaba llegando a su fin. Pensé que
sería un buen momento para volver a Paucartambo y Pepe Cabrón aceptó con entusiasmo unirse a mí. Tenía un caballo fuerte en Q’orisumac y con su irreverente sentido del humor, lo consideraba el compañero de viaje idóneo. Habiendo acordado la fecha de salida, me puse a organizar todo lo que necesitaríamos para el viaje y preparar el molino para una larga ausencia. ¡Quizás esta vez podamos finalmente conocer a los Q’eros!
Rocío estaba entusiasmada con mi viaje y me ayudó en mis preparativos.
—¿Qué harás tú en mi ausencia? —le pregunté.
—Me quedaré aquí con don Cornelio y trabajaré en el jardín, tal vez plante algunas flores y me pondré al día con mi lectura. No te preocupes por nosotros, ¡estaremos bien!
La imagen perfecta de la felicidad conyugal, pensé.

TERCER MOVIMIENTO
El amanecer nos atrapó sorprendió por en el barranco del Chongo tras los pasos del viaje que había hecho dos años antes. Subíamos a la puna con buenos ánimos, yo sobre Polizón y Pepe Cabrón en Q’orisumac. Hace unos meses, en un viaje al Cuzco, había conocido a José Quispe, un simpático hacendado que vivía en el valle de Paucartambo. Al enterarse de mi interés en el área, me invitó a su hacienda cerca del río, insistiendo en que me detuviera si alguna vez me encontrara allí. Así que, dos días después, cruzamos el puente Carlos III, el maravilloso arco de piedra del siglo XVIII que cruza el río Paucartambo y entramos en el pueblo. Como era tarde, decidimos ir directamente a la hacienda del señor Quispe, a siete kilómetros río arriba, donde pretendíamos acampar y descansar los caballos. La finca quedaba a un lado de la carretera. Detrás, había una pronunciada pendiente que bajaba hasta un amplio campo a la orilla del río, bordeado de eucaliptos. José estaba fuera, en un viaje de negocios, pero conocimos a su esposa Engracia, que amablemente nos recibió, disculpándose por la ausencia de su esposo. Le pedimos permiso para acampar en el campo de abajo e inmediatamente aceptó, diciendo:
—¡Cualquier cosa que necesiten, por favor háganmelo saber!
Era un campamento encantador: verde y exuberante, con bastante sombra. Había forraje cerca y bastante pasto para los caballos. A nuestro lado, el río rugía helado en su camino de las elevadas cumbres nevadas al Amazonas. Bajo un millón de estrellas, preparamos una buena cena alrededor del fuego, contentos de estar en camino y de lo bien que nos habían salido las cosas hasta ahora.
La mañana siguiente fui a lavarme en el río y, al regresar al campamento, noté que Polizón cojeaba de su pata delantera. No podía apoyar el casco: el más mínimo paso le ocasionaba un terrible dolor. Al examinar su casco no pude encontrar piedra ni objeto incrustado. El dolor estaba en el espolón, en la articulación. Debió haber dado un mal paso en el camino al cruzar un arroyo, tal vez una roca le atrapó el casco y, al tirar hacia arriba, algo se había torcido. Ayer parecía estar bien, pero al enfriarse con la noche, había comenzado el dolor, y ahora era incapaz de dar un solo paso. En una situación como esta no hay mucho que hacer, salvo darle tiempo al caballo para que se cure. Lo comenté con Pepe Cabrón, quien estuvo de acuerdo en que no teníamos más remedio que aplazar el viaje hasta que el caballo se recuperara. Tendríamos que aguantar dos semanas de descanso antes de poder seguir adelante. Llamé a la puerta de la señora Engracia y le informé de nuestro problema.
—¡No hay problema! —dijo ella. —Puedes quedarte allí todo el tiempo que necesites. Mi esposo volverá pronto y estoy segura de que os puede ayudar.
A Pepe le gustaba la idea de quedarse acampado un par de semanas a la orilla del río. Encontraría muchas cosas en que ocuparse y, además, estaba ansioso por ver la fiesta de la Virgen del Carmen, que estaba por llegar y por la que Paucartambo tenía fama. Yo, por otro lado, pensaba en Rocío en Urpihuaylla. Su hija había regresado a Lima con su padre y ella estaba sola en el molino. Se me ocurrió que podría pasar las próximas dos semanas en su compañía, apuntalando su determinación de vivir en el campo. Después de todo, era una chica de ciudad, y temía que pronto se cansaría de una vida solitaria con don Cornelio. Al día siguiente, cogí un camión que salía para el Cuzco y, a última hora de la tarde, subía por el sendero que llevaba al molino. Al verme cruzar el arroyo sobre el pequeño puente de troncos, don Cornelio me saludó:
—¡Hola señor Micher! ¿Qué estás haciendo tan pronto de vuelta?
Le expliqué que el caballo se había quedado cojo y que mientras se recuperaba pensaba quedarme aquí, trabajando en proyectos en el molino. Miré a mi alrededor. No había rastro de Rocío. El lugar estaba vacío.
—Dónde esta la señora? —le pregunte.
—¡Ay, señor Micher! ¡El día después de que te fuiste partió con un gringo en su furgoneta!
Vaya con la felicidad conyugal.
Un autobús me llevó de regreso al Cuzco, donde pasé el día siguiente recorriendo los lugares habituales. Me enteré que Rocío había sido vista con un costarricense que andaba viajando por el continente en su furgoneta VW. No le conocía al tipo, ni había oído hablar de él, así que la noticia me sorprendió. Me dijeron que se habían ido a Paucartambo, con la intención de ver el amanecer en Tres Cruces.
Juan Flores y su madre Sofía vivían en un espléndido piso con vistas a la Plaza de Armas y a menudo me alojaban durante mis visitas al Cuzco. Juan trabajaba para la cervecería La Cuzqueña, y parte de su trabajo consistía en conducir por todo el país visitando agricultores y comprándoles cebada para la cervecería. Esa noche, cenando en su comedor, compartí con ellos mi triste historia.
—Da la casualidad de que mañana tengo que ir a Paucartambo para revisar las cosechas y me encantaría llevarte. Podemos hacer una parada en Tres Cruces y ver qué está pasando realmente con tu, ejem, ‘enamorada’” —dijo.
Temprano a la mañana siguiente salimos en su todoterreno, el tráfico a Paucartambo ese día iba en dirección norte. Al cabo de unas horas cruzamos el puente de piedra, entrando en el pueblo para continuar río abajo y subir por la carretera que lleva a Madre de Dios. En la cima encontramos el desvío que dirigía a Tres Cruces, llegando al puesto de observación después del anochecer. Encaramado en el borde de la montaña, un pequeño albergue ofrece a los visitantes refugio de la inclemencia mientras esperan la salida del sol. Al apagar el coche pudimos ver una caravana VW estacionada junto al albergue, y varias personas reunidas en un pequeño claro tocando una guitarra y pasándose botellas de cerveza. Una fiesta estaba en plena marcha y puse mi mejor cara al salir del auto. Nos recibieron con brindis y alegres exclamaciones de asombro y casualidad. Todavía tenía que recibir una explicación de Rocío, pero me pareció más prudente esperar hasta mañana, uniéndome al jolgorio de la mejor
manera posible.
Nubes pesadas cubrían el cielo y era evidente que mañana no se vería la salida del sol. Capturar el famoso amanecer desde Tres Cruces es una propuesta dudosa en las mejores condiciones, mas con la temporada seca llegando a su fin, nuestras posibilidades de verlo esta noche eran prácticamente nulas. Tres Cruces se encuentra en un lugar donde los Andes se abren a una extensión interminable de selva, y las vistas son formidables. Sin embargo, en la mayoría de las veces la humedad cubre el bosque y lo protege con un espeso dosel de nubes, visible solo como un mar de grumos de color blanco que se extiende hasta el infinito.

Con eso en mente, le sugerí al grupo que trasladáramos la fiesta a nuestro campamento. Pepe Cabrón estaba allí, nuestros caballos estaban allí, y el lugar era hermoso, con un prado al lado del río y un montón de espacio para los coches. No tenía sentido quedarse en Tres Cruces, donde la temperatura estaba cayendo en picado y nos sentiríamos decepcionados por la mañana, cuando las nubes ocultarían toda vista del amanecer. El grupo estuvo de acuerdo y todos nos subimos a nuestros respectivos vehículos, regresando a Paucartambo para continuar los siete kilómetros hasta a nuestro campamento.
Desde la hacienda, una pequeño sendero bajaba serpenteando hasta la orilla. Maniobrando con cuidado los dos vehículos, llegamos al prado, donde se veían la tienda de campaña, la hoguera, y los caballos pastando cerca. Aparcamos y Pepe Cabrón se levantó para saludarnos, siempre con ánimos de fiesta, alegre de la compañía. Nos sentamos alrededor del fuego y el costarricense sacó su guitarra para tocar algunos compases que todos conocían.
La fiesta se aguó repentinamente cuando Rocío comenzó a quejarse de dolores en el vientre. Informándome de que no podía quedarse en el campamento, insistió en que la llevara a la casa, donde pudiera descansar y recuperarse. Como no quería incordiarla más a nuestra hospitalaria anfitriona, le propuse que se acostase en la tienda, confiando en que se sentiría mejor por la mañana. No obstante, insistió, reclamando problemas de señoras y segurándome que era una emergencia.
—Vale, vamos. Te acompañaré y te presentaré.
—Me duele demasiado —se quejó. —No puedo caminar, ¡ tienes que llevarme en coche!
Miré al costarricense y le pregunté si la llevaría a la casa, pero él objetó. —Si no te importa, coge tú mismo el carro. No creo que pueda manejar, pero yo os acompañaré —dijo.
Me subí a la furgoneta y encendí el motor. Rocío se subió atrás, gimiendo, seguida por el costarricense, que se acurrucó cómodamente a su lado.
—Adelante, llévatelo —dijo, dejando la puerta lateral abierta y envolviendo a Rocío con su poncho. Los faros revelaron una pista muy estrecha que conducía a la casa y con cuidado puse el coche en marcha. Había tenido una versión anterior de este coche, uno con el parabrisas dividido y ventanas laterales que se deslizaban hacia atrás. Este era más nuevo: tenía un solo parabrisas curvo y ventanas que se abrían hacia abajo, pero conducía de la misma manera. Ambos eran notorios por su poca potencia. Mientras subíamos, noté que el
auto tenía dificultades para negociar las curvas cerradas. En cada curva, me veía obligado a dejarlo retroceder un poco y así conseguir velocidad suficiente para superar la siguiente curva. Después de algunas curvas, mientras colocaba el auto para la siguiente, el costarricense comentó: —Veo que sabes cómo conducirlo …―
Antes de que pudiera responder, sentí la rueda trasera caer. Me había acercado demasiado al borde y la tierra suelta del camino cedió. La furgoneta volcó y comenzamos a dar vueltas de campana, arrojados como dados en una taza. El parabrisas saltó. Y entonces todo estaba oscuro. Y mojado. Estábamos en el río, sumergidos y patas arriba. Sin el parabrisas, el agua fría entraba sin impedimentos. No obstante, de alguna manera quedaba una bolsa de aire y pude respirar. Una y otra vez, me zambullí y busqué a tientas en el desorden revuelto del interior, buscando a mis pasajeros. Nada.
Jadeé por aire y volví a zambullirme, no daba con ellos. De repente, sentí que una mano fuerte me agarraba del brazo y me sacaba del coche. Salí para ver a nuestros compañeros de pie al borde del río, iluminados por por los faros del 4 x 4, que había sido llevado a la orilla.
—¿Estás bien? —me gritó Pepe al oído, sacándome de mi estupor.
—Sí, estoy bien! —respondí, —¿Cómo están los demás?
Rocío y el costarricense estaban sentados desconsolados en la orilla, envueltos en ponchos. Él había sido lanzado en una de las vueltas, cayendo sobre rocas y lastimándose el pecho; a ella la habían sacado del río minutos antes, ilesa. Ignoraba cuánto tiempo había estado yo allí, en el coche, buscando a tientas en la oscuridad antes de que Pepe Cabrón me sacara, pero dándome la vuelta, pude ver la furgoneta boca abajo en medio del río con las ruedas en el aire, sus faros proyectando solitarias balizas gemelas sobre un torrente furioso.
Era un terrible y desolado espectáculo.
Chorreando en la orilla, me pregunté atolondrado qué había pasado, aturdido por cómo una fracción de segundo podía alterar nuestras vidas para siempre. Rocío y el costarricense gemían ahora los dos, y los subimos al 4 x 4 para llevarlos a la casa, donde una sorprendida señora Engracia nos recibió con té caliente y nos dejó unas mantas para pasar la noche en el suelo del comedor. Nos quitamos la ropa mojada y nos acostamos bajo las mantas, tiritando, esperando el amanecer.
A primera luz, me vestí y bajé al prado. El costarricense se había quejado toda la noche y, temiendo que estuviera gravemente herido, le sugerí a Juan que los llevara en su todoterreno al Cuzco, donde podrían recibir la atención médica adecuada; yo me quedaría atrás y cuidaría del auto. Acordó, y subió al auto, pasando a recogerlos en la casa antes de emprender el viaje de regreso. Miré el naufragio. En la penumbra los faros seguían encendidos, aunque débilmente. La furgoneta estaba medio sumergida. Su interior era una vorágine de restos flotantes: artículos de ropa, papeles y partes del interior se veían revueltos por la ventana trasera. El cielo amenazaba con nubes oscuras y me preocupaba que un fuerte aguacero río arriba pueda llevar el auto y todo su contenido aguas abajo en una repentina avenida. Era imperativo salvar lo posible antes de que sus pertenencias desaparecieran para siempre. Pepe Cabrón y yo pasamos la mañana vaciando el auto, metiéndonos hasta la cintura para salvaguardar lo que pudimos y depositarlo todo a secar en el prado. Pronto, el campo se vio cubierto de cientos de diapositivas, libros, ropa y otros artículos, repartidos por todo su ancho y expuestos como mercaderías para los indios que ahora descendían por el valle en su camino hacia la Fiesta de la Virgen del Carmen.
En un irónico giro del destino, ¡los q’eros venían a nosotros! Decenas de indios bajaban por la orilla en dirección al pueblo. Arriba, en el camino, se veían más, cargando bultos, niños e instrumentos musicales. La Fiesta de Paucartambo había comenzado ese día y la mitad de los q’eros parecían haber bajado al valle. Entendiendo que si se dejaban en el campo, las posesiones del costarricense pronto acabarían en los bultos de los indios, las comenzamos a juntar, en busca de una forma de empacarlas o guardarlas hasta que pudiera ponerlas a salvo.
La siguiente tarea era sacar el auto del río. Al otro lado del puente de Paucartambo, a un kilómetro más o menos sobre la carretera que conduce al Cuzco se encontraba una excavadora Caterpillar, permanentemente estacionada, preparada para despejar la carretera de sus frecuentes huaycos, deslizamientos de tierra que a menudo bloqueaban todo el tránsito y que eran habituales durante el temporada de lluvias. Si solo consiguiera llevar la excavadora al río, podríamos sacar el auto y llevarlo al Cuzco para repararlo.
Pepe Cabrón aceptó quedarse atrás y vigilar las pertenencias del costarricense mientras yo ensillé a Polizón, cuya pierna parecía haberse curado, y bajé al pueblo. Até el caballo delante del Ayuntamiento y fui a hablar con el alcalde, explicándole nuestro dilema y nuestra urgente necesidad de asistencia; necesitábamos el caterpillar antes de que las lluvias comenzaran en serio.
—Será difícil encontrar al conductor, con todo el barullo de la Fiesta —respondió. —Podrías ver si está en su casa. Vive por ese camino.
El conductor del caterpillar escuchó mi historia y accedió venir la mañana siguiente. Pero me advirtió que solo me daría una hora de su tiempo; la amenaza de lluvia requería que se quedara cerca de su puesto en la carretera.
—¡Y consigue cadenas! ¡Necesitarás cadenas para sacarlo! —exclamó mientras me subía al caballo.
Aliviado por haber resuelto el asunto de la excavadora, ahora necesitaba encontrar cadenas. El pueblo se estaba llenando de indios en plena juerga y en todas partes habían grupos de hombres y mujeres reunidos alrededor de una jarra de chicha o compartiendo botellas de cerveza. Desde las profundidades de una cantina, se escuchaba el rasgueo de un charango acompañando un huayno, mientras que una quena imitaba sus tristes entonaciones. Todos a los que preguntaba me miraban con ojos vidriosos, borrachos y sin comprender mi quechua roto. Finalmente, alguien me dirigió a una casa grande detrás de un muro alto con una imponente puerta. Me paré frente a la puerta y llamé. Nada. Después de repetidos golpes, la puerta se abrió y me llevaron a conocer don Felipe Calderón, un corpulento y acaudalado hombre de negocios. Una vez más, le expliqué mi situación y me respondió que sí, que tenía muchas cadenas y que estaría encantado en prestárnoslas, ofreciéndose a llevarlas a la hacienda en su camioneta mañana por la mañana. Señalando el gran patio, le pregunté si me permitiría guardar allí las pertenencias del costarricenses, dispersas como estaban en el prado, a merced de los ladrones y el clima.
—Por supuesto, compadre! —respondió. —Lo cargaremos todo en la camioneta mañana y me las traeré de vuelta conmigo. Aquí estarán a salvo.
Volví al campamento, satisfecho de que todo estaba en orden. La excavadora llegaría mañana por la mañana, las cadenas se entregarían, las pertenencias de los costarricenses se almacenarían. Pepe Cabrón y yo pasamos la tarde ordenando; mañana sería un gran día.
A primera hora de la mañana del día siguiente, me encontraba en la cocina de la señora Engracia tomándome el café y esperando a la camioneta que traería las cadenas. El conductor de la excavadora me había asegurado que estaría aquí a las nueve y todavía quedaban unos minutos. Pero no teníamos cadenas. Si el caterpillar llegaba y nos encontraba desprevenidos, se daría la vuelta y sería imposible recuperarlo. Me estaba poniendo nervioso.
—Voy a ir al pueblo para ver qué pasa con esas cadenas. Si el conductor llega antes de que vuelva, dale de comer. ¡Que sea un largo desayuno! ¡No dejes que se vaya hasta que yo regrese! —imploré, mi pie en el estribo.
Al acercarme al pueblo, encontré el camino lleno de indios, largas filas de personas entraban a Paucartambo para la Fiesta. “Paso! ¡Paso! ” grité, intentando abrirme camino por medio de la multitud. Ni caso: todo movimiento hacia delante se había detenido. ¡El tiempo corría, necesitaba pasar!
Con toda la delicadeza que pude, espoleé al caballo, intentando sortearlos, cuando de repente, un hombre agarró de mis riendas y empezó a gritarme en quechua.
—¿Imata munankis? ¿Qué quieres, qué ha pasado?
No entendía una palabra de lo que me estaba diciendo. Desmonté y vi a un niño sentado en el suelo, sosteniendo su pie y llorando con desgarradores sollozos. Polizón le había pisado el pie al intentar pasar, y ahora su furioso padre exigía justicia. Me arrodillé y palpé el pie del niño. Para mi alivio, nada parecía roto, no tenía la piel rota y ningún movimiento en particular aumentaba su dolor o su llanto. Tenía solo un simple moretón. Me puse de pie, busqué en mi bolsillo y encontré un billete de 50 soles que entregué al padre con ambas manos. El niño dejó de llorar y el hombre aceptó a regañadientes el dinero, metiéndoselo en el manto. Me subí al caballo y seguí mi camino hacia el pueblo, dirigiéndome a la casa de don Felipe.
Esta vez la puerta de su patio estaba abierta y atando al caballo fuera, entré para encontrarme con toda la familia sentada a la mesa. Muchos parientes habían llegado aquel día del Cuzco para la fiesta y estaban todos absortos en el desayuno, disfrutando de la convivencia de una reunión familiar. Disculpándome por la interrupción, le expliqué a don Felipe la urgencia del asunto: teníamos que llevar las cadenas a la hacienda antes de que llegara el conductor con su caterpillar. Él ya estaba en camino y si encontraba que no teníamos las cadenas, se daría media vuelta y perderíamos nuestra única oportunidad de salvar el auto.
—Tranquilo, compadre! Tan pronto como termine de desayunar, las llevaré.
Resignado a que había poco más que hacer en Paucartambo, monté y me dirigí de regreso, esperando poder entretener al conductor hasta que llegaran las cadenas. A mitad de camino, primero escuché y luego vi al caterpillar rodando lentamente por delante, su tubo de escape escupiendo una densa nubareda. Necesitaba adelantarlo, pero el caballo se puso nervioso y no quiso: en la estrechez de la carretera no había manera de sortearlo. Finalmente se abrió un pequeño claro a la izquierda y nos lanzamos a galope hasta llegar a la casa. La señora Engracia estaba en su cocina cuando entré. Le expliqué que el conductor llegaría en unos minutos y sería mejor que pongamos el café.
—Todo está preparado, ¡no te preocupes! —sonrió, sacando algunos platos.
Su marido todavía estaba fuera. ¡Qué prueba tan difícil la hemos hecho pasar! Dudé que tuviera esto en mente cuando me invitó a visitar, todos esos meses atrás en el Cuzco.
Llegó el caterpillar y el conductor bajó de un salto. Le ofrecimos el desayuno y se sentó a la mesa, radiante ante la variedad de comida que tenía delante. Con un ojo inquieto en el camino, traté de entretenerlo en una charla. Pero el conductor no tenía prisa y respondía a mis educadas preguntas con monosílabos o lacónicos gruñidos mientras se concentraba en untar con mantequilla las tostadas.
Finalmente, oímos a la camioneta acercarse por la carretera. ¡Habían llegado las cadenas! Secándose la boca, el conductor se levantó de la mesa y salió al patio. Cubriéndose con la mano los ojos del sol, echó la mirada hacia el río, donde el coche reposaba tristemente en el agua. Seguimos sus órdenes y descargamos las cadenas, amontonándolas en la pala de la excavadora. Sin decir una palabra, se subió a su cabina y encendió el motor. Luego comenzó a trabajar sobre el sendero que bajaba al prado. Con apenas perceptibles movimientos fue ensanchando el camino hasta dejar un símil razonable de una carretera que bajaba hasta la orilla. Entonces metió la excavadora en el río y procedió a retirar todas las rocas que rodeaban el automóvil, apartándolas para dejar una playa arenosa entre el coche y la orilla. Con el terreno preparado a su satisfacción, le puso las cadenas al auto y las enganchó a la pala del caterpillar. Con unas pocas maniobras le dio la vuelta a la furgoneta y la puso sobre sus ruedas. Luego, reposicionó las cadenas y lentamente sacó el automóvil del río, arrastrándolo por el camino que había tallado en el terraplén hasta llegar a la casa. En la colina de enfrente, había esculpido una especie de plataforma sobre la cual colocó cuidadosamente el automóvil, dejándolo estacionado a un metro de altura, mirando hacia afuera.
Estudiándolo con más atención, pudimos ver que en la caída la camioneta había perdido su escuadra. Visto desde atrás, el vehículo ya no era un rectángulo, sino un paralelogramo. La sección superior parecía inclinarse hacia la izquierda, sobre las ruedas, y las puertas no cerraban bien. Tendría que encontrar un mecánico en el Cuzco que pudiera arreglarlo, pero primero, el conductor del caterpillar estaba ansioso por irse y le pagué con muchas gracias. Luego cargamos las cadenas y las pertenencias del costarricense en la camioneta y don Felipe partió, asegurándome que estarían a salvo en su patio hasta que pudiera recuperarlas. Mañana, con el tráfico saliente, viajaría de regreso al Cuzco para contratar un camión que llevara el automóvil a un mecánico.
Tras bajarme de la camioneta en el Cuzco al día siguiente, mi primera parada fue el hospital. Rocío no estaba, pero encontré al costarricense, envuelto en mantas sobre la cama, perdido en una profunda depresión. Se había roto varias costillas y estaba bajo observación, pero por lo demás parecía estar bien. Lo consolé lo mejor que pude, diciéndole que habíamos salvado sus pertenencias, sacado el auto del río, y que no se preocupase, que yo me encargaría de su reparación. A continuación, hice los arreglos para que un mecánico recibiera el automóvil, indicándole dónde enviar la factura, y localicé un camión adecuado para el transporte, cuyo conductor acordó entregar la furgoneta al taller. Podía viajar a Paucartambo por la mañana, cuando el tránsito iba en esa dirección. Acordamos un precio y quedamos en reunirnos al día siguiente; iríamos juntos a Paucartambo por el coche.
Mi última parada fue en la Plaza de Armas. Necesitaba visitar a Juan Flores y agradecerle su ayuda y apoyo. No lo había visto desde el accidente y quería expresarle mi gratitud. Él estaba fuera, pero su madre Sofía me recibió con los brazos abiertos y me invitó a pasar la noche. Sofía era una animada viuda con mucha chispa y un apreciable sentido del humor. Esa noche compartí una comida casera en su agradable compañía y disfruté de la primera ducha caliente que había tomado en muchos días.
Por la mañana, me encontré con el conductor y partimos juntos para Paucartambo. Este era mi tercer viaje en camión por esta misma carretera pero, por una vez, iba sentado en la cabina. En viajes anteriores, me había tocado ir en la parte de atrás, compartiendo copiosas nubes de polvo con ovejas, sacos de grano y otros animales. En comparación, ¡esto era el colmo del lujo! Esa tarde llegamos a la hacienda Quispe, donde el conductor, con gran habilidad, posicionó su camión para que entrara sin dificultad la furgoneta desde su nicho sobre la carretera. Con su carga bien sujetada, se dirigió a Paucartambo para encontrar alojamiento y pasar la noche disfrutando de las festividades que ahora estaban en pleno apogeo. Mañana se detendría en la casa de don Felipe para recoger las pertenencias del costarricense y se llevaría todo al mecánico del Cuzco.
En el pueblo la mañana siguiente, llevé al conductor a la casa de don Felipe y lo ayudé a cargar el equipo recuperado que estaba amontonado en el patio. Después de despedirme de él, entré para darle las gracias a don Felipe por toda su ayuda. Se negó generosamente a cobrarme y, prometiendo volver a visitarlo pronto, monté al caballo y cabalgué hasta la orilla del río. Sentado sobre Polizón, observé al camión cruzar el viejo puente de piedra, la furgoneta encajonada en la parte de atrás, viajando sola como un animal desamparado. El camión comenzó a subir y escuché el zumbido de su motor resonar de la ladera de la montaña, la excavadora, estacionada en silencio a un lado de la carretera.
CODA
Unos días después, Pepe Cabrón y yo descendimos de la montaña y entramos en el Valle Sagrado. No parecía haber mucho de que hablar. Durante dos días habíamos cabalgado en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Nos habíamos despedido de la señora Engracia, agradeciéndole su generosidad y disculpándonos por todos los inconvenientes que le habíamos causado.
La señora amablemente insistió en que no habíamos sido ningún problema y nos invitó a regresar en otra ocasión, cuando estuviera su esposo. Con toda la actividad, nos habíamos perdido las celebraciones, los bailarines y la música por la que se conoce a Paucartambo, pero nos alegramos de volver a casa.
Llegando a Urpihuaylla, el molino nunca se había visto mejor. Al vernos cruzar el arroyo, Cariblanco relinchó su bienvenida y se le veía saludable y bien alimentado. Don Cornelio había cuidado bien la propiedad y la alfalfa en el campo lucía brillantes flores púrpuras. Cepillé y alimenté a Polizón y me senté con don Cornelio para ponerme al día. Sentí como si nada hubiera ocurrido desde la última vez que estuve aquí, como si el tiempo hubiera continuado su inexorable paso, ajeno a los pequeños desastres que nos acontecen. Reflexioné sobre los eventos de estas últimas semanas, la extraña alineación de personalidades que se habían combinado en la calamidad. ¿Existía algún tipo de orden cósmico en el Universo? ¿O fue el destino, con sus consecuencias kármicas, lo que nos unió a los tres, Rocío, el costarricense y yo? ¿Fue el hecho de que dejé su automóvil desabarrancarse hasta el río una especie de justicia poética por haberse ido con mi enamorada? ¿Fue el sentimiento de culpabilidad que sentí por haber destrozado su automóvil lo que me impulsó a asumir la costosa tarea de rescatarlo?
Todo el episodio había agotado seriamente mis recursos y tuve que luchar para cubrir los daños. Además, mientras estaba en el Cuzco, me enteré que era el hijo de una adinerada familia costarricense y que fácilmente podría haberse costeado la reparación. Es más, es probable que estuviera completamente asegurado, pero en ese momento no había pensado en ello. No importaba: sentí que había hecho lo que tenía que hacer, y ahora podía dejar descansar todo el asunto.
Durante los siguientes meses contemplé regresar a Brasil, recordando el interés que los editores cariocas habían expresado en mi trabajo. Tal vez podría vender algunas fotografías o un artículo o dos y así reponer mis disminuidos recursos. Y fue durante una de estas meditaciones que, una mañana, vi a una pareja vistosamente ataviada con lazos y ponches de colores cruzar el puente de troncos sobre el riachuelo y subir andando hasta el molino.
—¿Eres tú el dueño? —preguntaron. —¡Hemos oído que tienes caballos y estamos buscando comprar!
No lo había considerado, pero despertó mi curiosidad. —¿Para qué los quieres? —le
pregunté.
Explicaron que eran colombianos y que planeaban viajar por el viejo Camino Inca hasta Colombia. No ofrecían dinero en efectivo, pero tenían un puñado de collares de piedras precolombinas que podían ofrecer a cambio, asegurándome que valían mucho más que los caballos. No sabía nada de piedras precolombinas, ni el valor que podrían tener en el mercado, pero quizás este era el catalizador que necesitaba para pasar a la siguiente fase, el empujón que necesitaba para hacer ese viaje a Brasil. Acordamos el trato y, con cinco collares en la mano, vi a Polizón y Cariblanco alejarse entre los árboles.
Pasarían un par de meses antes de regresar de Brasil para reanudar mi vida en el Valle Sagrado. Compré un hermoso semental, un paso fino moro, llamado Almondir, que con el tiempo se convertiría en el mejor de mis caballos y en un verdadero amigo. Nunca más volví a ver al costarricense. Rocío regresó a Lima y pasaron años antes de que se cruzaran nuestros caminos, una vez durante el Carnaval en Bahía y más tarde, en San Francisco. Las viejas brasas se habían apagado y nunca se volverían a encender.
Los collares, los regalé a lo largo de los años.